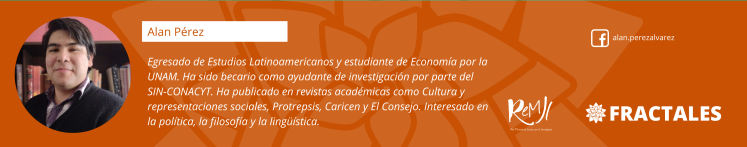Por: Alan Pérez
La renta marxista ha sido una línea de estudio en el que se han suscitado una variedad de debates desde los primeros planteamientos de Marx en el libro Teorías sobre la plusvalía o en el tercer tomo de El Capital, pasando por los trabajos clásicos de Lenin en El desarrollo del capitalismo en Rusia y Kautsky en La cuestión agraria, hasta los estudios actuales de Dussel en Hacia un Marx desconocido y de Harvey en Los límites del capitalismo y la teoría marxista[1].
Lo cierto es que la mayoría de los trabajos marxistas acerca de la función actual de la renta territorial en el sistema capitalista se han dedicado al estudio de la renta del suelo agrícola, del espacio urbano y de la industria petrolera en relación con el proceso de acumulación ampliada del capital[2]. Sin embargo, la teoría de la renta no se ha limitado al análisis de tales tópicos, puesto que existen también investigaciones que se han esforzado por aplicar tal constructo teórico a una serie de objetos cognoscitivos un tanto inexplorados por la economía política, por ejemplo, la industria musical.
Un ejemplo es el trabajo Jon Illescas en relación con la industria de la música popular grabada y con la figura de las estrellas-pop en el capitalismo contemporáneo, en donde el autor propone el concepto de renta diferencial corporal para explicar “los ingentes ingresos que reciben las estrellas” de la música popular grabada en la medida en que tal riqueza “no procede ni de su condición original de asalariados de la discográfica ni de su condición de capitalistas de otros sectores en los que una vez alcanzada la riqueza puedan invertir.”[3]
Según el autor, la renta diferencial corporal es “el ingreso que percibe un sujeto en base a [sic] su derecho para adueñarse de parte de las ganancias obtenidas por la venta de mercancías que, sin ser de su propiedad, utilizan registros públicamente reconocidos de su cuerpo.”[4] En este sentido, Illescas plantea que, en el interior del conflicto distributivo entre los capitalistas y los obreros, se ha gestado actualmente un nuevo estrato que se compone por los famosos, en tanto que unos parásitos que “renuevan su riqueza extrayendo una parte del plusvalor generado por el obrero colectivo y realizado con la venta de las mercancías propiedad de los capitalistas que invierten” en las industrias culturales[5].
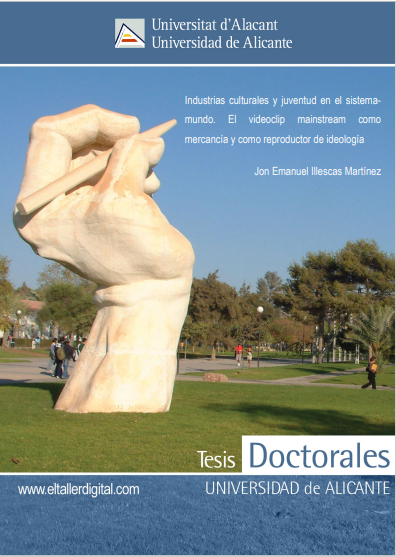
En efecto, la celebridad de una persona se debe a que sus registros de la realidad (visuales, sonoros, etcétera) se reproducen mecánica, masiva y reiterativamente en el imaginario colectivo a partir de los medios de distribución de las industrias culturales (por ejemplo, las redes sociales) hasta el punto en el que devienen unos símbolos vividos por todos en la sociedad globalizada[6]. Así pues, la clave del problema se ancla en la idea de que las estrellas no enajenan toda la mercancía que producen en tanto que una parte de la misma “cristaliza en su propio cuerpo.”[7] Por ejemplo, en el caso de la música, el registro de una canción es propiedad de la empresa discográfica, pero el cantante retiene “la fama adosada a la necesaria publicidad de su nombre y su imagen […]”[8].
En tal modo, las estrellas se insertan en las industrias culturales, primero, como trabajadores de bajos ingresos que venden su fuerza de trabajo para ganarse la vida, es decir, aquéllos son trabajadores explotados por las empresas; y, después, como rentistas de altos ingresos que dependen del tamaño del capital acumulado en aquéllos y que “garantiza la costosa reproducción de su particular fuerza de trabajo y la marca adosada a ella.”[9] Pero ¿cuál es la propiedad que tales agentes detentan para volverse rentistas? El monopolio sobre el propio cuerpo y, por lo tanto, el derecho al cobro de regalías (los “derechos de autor”), los que se derivan de “la utilización de registros reconocidos como ‘suyos’ en la producción de otras mercancías” que no son de su propiedad[10].
Por lo tanto, la renta emana de la propiedad corporal de los famosos en el sistema capitalista, por lo que existe un paralelismo importante entre aquélla y la renta territorial de Marx; en la que los terratenientes son capaces de extraer una parte de los beneficios de la actividad productiva capitalista en función del monopolio legal que los primeros poseen sobre una porción del territorio del planeta que arriendan a los segundos[11]. Así como el terrateniente no creó la tierra que posee gracias al derecho de propiedad privada que justifica y legitima el aparato jurídico-legal del estado-nación, el cantante tampoco produjo su estructura genética —es decir, el conjunto de características biológicas y fisiológicas trasmitidas por vía de la naturaleza—, la que está garantizada por el marco y las leyes del entramado político internacional. De aquí se desprenden una serie de semejanzas entre la noción de renta corporal de Illescas y la teoría de la renta territorial de Marx[12].
La primera es que la herencia genética se torna fundamental en el proceso de transformación del músico —como trabajador asalariado— en la estrella —como rentista corporal—. Sin embargo, el autor plantea que tal transmutación depende no solo de la cualificación diferencial del cuerpode tal o cual sujeto, sino también de “la decisión de la discográfica de invertir un capital suficiente para convertirlos en celebridades de la música global.”[13] Por lo tanto, una vez que las personas son convertidas en estrellas, entonces se disponen a cobrar unas renta corporal que proviene de las plusganancias que las empresas consiguen en relación con los otros capitalistas musicales que apuestan en cantantes que no se han convertido en celebridades[14].
La segunda homología entre la renta corporal y la renta territorial se encuentra en que ambas son diferenciales, puesto que la misma inversión de capital en los distintos cuerpos/tierras genera rendimientos distintos en función de la calidad de la herencia genética de los sujetos, lo que en Marx se conoce con el nombre de renta diferencial 1. Así pues, un cantante que posea unos atributos mayor valuados en el mercado de las industrias culturales retribuirá una ganancia más alta en relación con aquellos músicos que tengan unas características menor valuadas en el mismo[15].
La última es que tanto una como la otra no solo dependen de la distinta “fertilidad” de una superficie en relación con las otras, sino también en la disímil distribución del capital entre quienes invierten en las mismas, lo que Marx conoce como renta diferencial 2. En esta manera, la capacidad de concentración y centralización del capital incide en la mayor o menor facilidad con la que una empresa discográfica es capaz de posicionar la marca de un cantante en el grupo selecto de las estrellas de la música popular grabada a nivel global[16].
En conclusión, la causa de que la retribución de las celebridades sea tan alta depende de la renta diferencial corporal, es decir, de los atributos genéticos sobre los que aquélla posee un monopolio natural y que enajena solo como un registro en los canales de distribución de las industrias culturales. Además, tal ingreso no es sino una parte del plusvalor creado por el trabajador colectivo, el que recibe solamente una fracción de la plusvalía realizada por el capitalista y de la apropiada por el rentista[17].

Ahora bien, creo que la propuesta de Illescas es innovadora y fructífera en la medida en que explica el modo por el que los trabajadores asalariados se convierten en rentistas corporales en el ámbito de las industrias culturales, así como la función que tiene la estructura genética y la inversión de capital en el hecho de que los capitalistas elijan a unos individuos sobre los otros para la acumulación del capital simbólico que devendrá en ganancias extraordinarias para los primeros y en rentas abultadas para los segundos[18].
No obstante, me parece que la teoría illesquiana de la renta diferencial corporal no establece ningún tipo de diferenciación teórica entre el territorio y el cuerpo, lo que es fundamental en la medida en que la mayoría de los planteamientos de Marx y los marxistas acerca de la teoría de la renta se centran en la cuestión de la tierra, por lo que la noción de Illescas representaría —según mi punto de vista— un desplazamiento conceptual importante en función de una categoría espacial que se asemeja, pero que no debe asimilarse a la noción de territorio.
Una muestra de que la teoría marxista de la renta se refiere principalmente al territorio es la preocupación de Marx por llevar a cabo un estudio científico del suelo, es decir, “de la forma económica de la propiedad territorial” en el sistema capitalista[19]. Además, la renta como fenómeno se presenta una vez que se ha suscitado el proceso de acumulación originaria del capital, en el que los medios de vida se convierten en capital, los productores directos se transforman en obreros y, sobre todo, la tierra deviene una propiedad privada —y no comunal[20].
Como sea, Marx alude también al problema del cuerpo, pero como una categoría idealista que se basa en los parámetros de la libre voluntad de las personas para agenciarse a sí mismos como propietarios privados en el sistema jurídico-legal de la burguesía imperante. Así, en una nota al pie dl Tomo III de El Capital, el economista de Tréveris dice
[…] que el individuo no puede afirmarse como propietario por su “voluntad” frente a la voluntad de otro que quiera materializarse igualmente sobre el mismo pedazo de la corteza terrestre. Para ello hacen falta condiciones muy diferentes de la buena voluntad. Además, es absolutamente imposible ver dónde se traza ‘la persona’ el límite de realización de su voluntad […]. “La toma de posesión —dice Hegel— tiene un carácter muy especial; sólo se toma posesión de aquello con que entra en contacto nuestro cuerpo, pero lo segundo es, al mismo tiempo, que los objetos exteriores tienen una extensión mayor de la que nosotros podemos abarcar”[21].
Opino que lo fundamental de la cita anterior no es si tal o cual categoría es idealista o materialista, si aquella se refiere a la libertad y ésta se corresponde con el poder, o si el cuerpo es un ser activo en relación con el territorio y el territorio es un ente pasivo en función del cuerpo, sino el hecho de que ambos conceptos aluden a entes que son extensos, es decir, espaciales.

De ahí que, si el cuerpo y el territorio entablan vínculos en los que uno habita en el otro y en los que el primero puede volverse el segundo, y viceversa, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Asevero que el cuerpo es, por un lado, un agenciamiento productor de los territorios; mientras que el territorio es, por el otro lado, un organismo producido por los cuerpos[22]. Es decir, los territorios se ofrecen como algo dado, en donde los cuerpos se engarzan para establecer puntos, líneas y planos con los que efectuar la actividad productiva. Por ejemplo, un territorio está “vacío” hasta que un campesino ara la superficie para depositar las semillas con las que obtener el trigo necesario para vivir o comerciar.
En cualquier caso, no quiero decir que los territorios no posean sus propios puntos, líneas y planos, sino que tales trazos son modificables por la acción de los cuerpos. Verbigracia, un territorio que está hecho para la agricultura, es atravesado por una serie de máquinas/cuerpos que extraen toda la tierra a tantos metros de profundidad como sea necesario para obtener los minerales para la producción de los instrumentos de comunicación de otros cuerpos. Así pues, la separación entre cuerpo y territorio es solamente una distinción analítica, por lo que carece de sentido en el mundo real en el que los cuerpos se comportan como territorios: una persona que recibe una perforación en la oreja para generarle un punto de subjetivación de un género específico; y, a su vez, los territorios se comportan como cuerpos: la línea de montaje de una fábrica del siglo XX que genera la sucesión de movimientos corporales de un trabajador del sistema fordista.
¿Cuál es el sentido de lo dicho en relación con la renta diferencial corporal? Mi punto es que el cuerpo posee un carácter productivo del que carece el territorio. Así, la determinación de las personas que serán transformadas en celebridades por parte de la industria cultural no puede reducirse simplemente a sus atributos biológicos en la medida en que el despliegue actual de la cirugía plástica modifica hasta cierto punto la estructura genética exterior de los cuerpos con el objetivo de que se ajusten a los requerimientos simbólicos no sólo de las empresas discográficas, sino también del público consumidor.
Por ello, pienso que si se habla de las características de un cuerpo que son más valuados en el sistema-mundo actual y que retribuyen una tasa de ganancia más alta, hay que responder antes que nada cuáles son precisamente tales rasgos corporales, los que son demandados más por el entramado de las industrias culturales en la medida en que funcionan como territorios simbólicos que son modificables y se han modifican por la agencia de los cuerpos en el capitalismo contemporáneo. Al respecto, pido al lector que considere el caso de una persona que nace con características disímiles a las requeridas para acercarse al prototipo de belleza de una cultura dada. Sin embargo, aquella posee el capital económico suficiente para invertir en sí misma y, así, adecuarse al estándar de rasgos que hacen de alguien un símbolo erótico para tal sociedad. En tal modo, la cirugía estética permite la adquisición de los atributos externos del ser humano que son mejor valuados por parte de los territorios simbólicos de la belleza en una cultura determinada. Por lo tanto, señalo que el problema de decidir si una empresa discográfica invierte o no en una persona para volverla una celebridad no pasa necesariamente por la herencia genética de la misma, en tanto que la anterior es modificable por el agenciamiento de los mismos cuerpos.
A fin de cuentas, me parece que la pregunta que podría formularse es si todas las celebridades de las industrias culturales son consideradas unas personas bellas con base en los estatutos específicos de la sociedad globalizada. Y si no lo son, ¿qué es lo que está configurando la renta diferencial corporal que reciben tales personajes? En este sentido, Jon Illescas opera una concepción reduccionista del cuerpo que no posibilita captar el conjunto de haces en el que éste se engarza en relación con los territorios estéticos. De ahí que el cuerpo no sea solamente biológico, sino también simbólico; incluso, lo anterior es así desde que un ser humano es arrojado al mundo. No existe, pues, el cuerpo en un estado puro, pues siempre está atravesado por una serie de puntos, líneas y planos que aquél es capaz de transmutar por la apertura de otros territorios.
En conclusión, soy de la opinión de que el cuerpo se encuentra incrustado en el ámbito existente entre la biología y la cultura, por lo que hay que mirar en ambos dimensiones para armar una teoría de la renta diferencial corporal que explique no solo por qué los famosos poseen una amplia riqueza, sino también el modo en que aquéllos se han vuelto celebridades por intervención de uno de los verdaderos responsables: el público de consumidores y sus territorios simbólicos.
[1] Kalmanovitz, Salomón, “La teorías marxista de la renta del suelo”, [en línea], en Revista de la Universidad Nacional, 1972, pp. 71-79; Dussel, Enrique, Hacia un Marx desconocido. Un comentario de los Manuscritos del 61-63, 1988, pp. 159-173; y Harvey, David, Los límites del capitalismo y la teoría marxista, 1990, pp. 333.
[2] Pierri, José, “El concepto de renta en los clásicos aplicado al estudio del conflicto agrario del año 2008”, [en línea], en Mundo Agrario. Revista de Estudios Rurales, 2011, pp. 2-4; Manrique, Óscar, “La teoría de la renta en el contexto de la economía clásica: las contribuciones de Petty, Smith, Malthus, Ricardo y Marx”, [en línea], en Ensayos de Economía, 2020, pp. 1-3; Sobrino, Jaime, “Viviendas en renta en ciudades mexicanas”, [en línea], en Estudios Demográficos y Urbanos, 2021, pp. 9-14; y Bartra, Armando, “Renta petrolera. Cómo se forma, quiénes la pagamos, quién la capitaliza”, [en línea], en Revista Alegatos, 2013, pp. 117-122.
[3] Illescas, Jon, “5.6.2. La renta diferencial corporal”, en Industrias culturales y juventud en el sistema-mundo (tesis), [en línea], 2015, p. 290.
[4] Ibídem, p. 290.
[5] Illescas, Jon, “La renta del cuerpo como fuente de riqueza de las celebridades. Estudio de caso: la estrella de la industria musical”, [en línea] en Revista Economía, 2018, p. 156.
[6] Ibídem, pp. 156-157.
[7] Ibídem, p. 290
[8] Illescas, Jon, “5.6.2. La renta diferencial corporal”, op. cit., p. 291.
[9] Illescas, Jon, “La renta del cuerpo…”, op. cit., p. 157.
[10] Ibídem, p. 158.
[11] Ibídem, p. 163.
[12] Ibídem, pp. 162-163.
[13] Ibídem, p. 163.
[14] Ibídem, pp. 163-164.
[15] Illescas, Jon, “5.6.2. La renta diferencial corporal”, op. cit., pp. 292-296.
[16] Ibídem, pp. 293-302.
[17] Ídem.
[18] Ibídem, 298-300.
[19] Harvey, David, op. cit., p. 333; y Marx, Karl, El Capital, Tomo III, 1999, pp. 638-640.
[20] Ídem; y Dussel, Enrique, op. cit., p. 166.
[21] Marx, Karl, op. cit., pp. 534.
[22] De la Cadena, Marco, “Epistemología de los cuerpos y los territorios: un análisis rizomático”, [en línea], en Revista Pensamiento, 2020, pp. 319-328.
Lista de referencias
- Bartra, Armando, “Renta petrolera. Cómo se forma, quiénes la pagamos, quién la capitaliza”, [en línea], en Revista Alegatos, Universidad Autónoma Metropolitana, no. 83, 2013, pp. 117-134, consultado en: http://alegatos.azc.uam.mx/index.php/ra/article/view/184/214.
- De la Cadena, Marco, “Epistemología de los cuerpos y los territorios: un análisis rizomático”, [en línea], en Revista Pensamiento, no. 289, vol. 76, 2020, pp. 319-340, consultado en: https://www.researchgate.net/publication/346031035_EPISTEMOLOGIA_DE_LOS_CUERPOS_Y_LOS_TERRITORIOS_UN_ANALISIS_RIZOMATICO_Epistemology_of_bodies_and_territories_a_rhizomatic_analysis.
- Dussel, Enrique “Capítulo 9. La teoría de la renta”, en Hacia un Marx desconocido. Un comentario de los Manuscritos del 61-63, 1a edición, Siglo XXI, México, 1988.
- Harvey, David, “XI. La teoría de la renta”, en Los límites del capitalismo y la teoría marxista, 1a edición, Fondo de Cultura Económica, México, 1990.
- Illescas, Jon, Industrias culturales y juventud en el sistema-mundo (tesis), [en línea], Universidad de Alicante, 2015, consultado en: https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/52452.
- Illescas, Jon, “La renta del cuerpo como fuente de riqueza de las celebridades. Estudio de caso: la estrella de la industria musical”, [en línea], en Revista Economía, Universidad de Alicante, no. 11, vol. 70, 2018, pp. 155-171, consultado en: https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/ECONOMIA/article/view/1394/1351.
- Kalmanovitz, Salomón, “La teoría marxista de la renta del suelo”, [en línea], en Revista de la Universidad Nacional (1944-1992), Universidad Nacional de Bogotá, 1972, pp. 71-110, consultado en: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/25781.
- Manrique, Óscar, “La teoría de la renta en el contexto de la economía clásica: las contribuciones de Petty, Smith, Malthus, Ricardo y Marx”, [en línea], en Ensayos de Economía, Universidad Nacional de Colombia, no. 21, vol. 12, 2020, pp. 1-32, consultado en: http://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/8886.
- Marx, Karl, El Capital, Tomo III, 1a edición, Centro de Estudios Miguel Enríquez, Chile, 1999.
- Pierri, José, “El concepto de renta en los clásicos aplicado al estudio del conflicto agrario del año 2008”, [en línea], en Mundo Agrario. Revista de Estudios Rurales, Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, no. 22, vol. 11, 2011, pp. 1-19, consultado en: http://scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-59942011000100009.
- Sobrino, Jaime, “Viviendas en renta en ciudades mexicanas”, [en línea], en Estudios Demográficos y Urbanos, El Colegio de México, no. 1, vol. 36, 2020, pp. 9-48, consultado en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-72102021000100009.