Por: Alan Pérez
La ponencia Segregación ocupacional por razones de género. Definición, causas y consecuencias de Hilda Eugenia Rodríguez Loredo[1] se efectuó el pasado 11 de marzo como parte de la Jornada de Sensibilización “Mujeres y Trabajos” que se organizó por el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Según la autora, la segregación ocupacional se define en tanto que la desigual distribución de mujeres y hombres en las ocupaciones laborales de los sectores económicos, la que se divide en tres tipos: a) segregación total, en la que tal o cual ocupación o sector no posee ningún tipo de presencia de alguno de ambos sexos; b) segregación horizontal, en donde las mujeres y los hombres se concentran en unos sectores o actividades en detrimento de otros; y c) segregación vertical, en la que tal o cual conjunto de personas se condensan en los niveles inferiores de la escala ocupacional mientras que otras series de individuos se reparten en los niveles superiores de la mencionada.
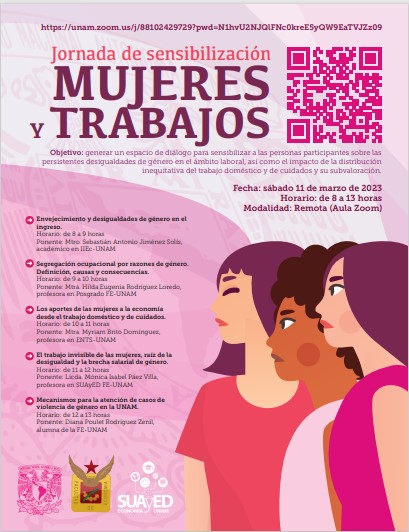
Luego, Hilda Rodríguez menciona que las causas de tal división sexual del trabajo genérico se debe al proceso de diferenciación de las actividades desempeñadas por los hombres y las mujeres en función del sexo biológico, en el que se reservó el ámbito doméstico y reproductivo a las mujeres y la dimensión pública y productiva a los hombres como parte de la reestructuración del sistema capitalista en el siglo XIX; puesto que el surgimiento de una unidad productiva alejada del ámbito doméstico, de un sistema amplio de intercambio mercantil y de un aparato de control estatal modificaron la organización social tanto de la esfera pública como de la privada en la medida en que los espacios y los tiempos de producción y reproducción se disgregaron unos de los otros y en que las mujeres fueron recluidas en ésta esfera y los hombres en aquella. Lo anterior implicó la creación de modelos, normas o reglas de comportamiento en correspondencia con las asignaciones de espacios y actividades en la división sexual del trabajo, así como de roles y estereotipos para las personas según su sexo, por ejemplo, la mujer como ángel del hogar o el hombre como proveedor de la casa.
Para la ponente, el problema fundamental es que la mujer y el hombre han ocupado lugares desiguales en la división del trabajo por cuestiones del sexo, en donde la labor de la primera se ha considerado como subordinada y menor en relación con el trabajo del segundo. Tal posición dominante del hombre sobre la mujer se produjo y reprodujo por medio de la segregación sexista del mercado laboral, lo que significó que los empleos de las mujeres fueran peor pagados, se consideraran menos calificados e involucraran menor ejercicio de autoridad. En este modo, han existido un conjunto de sesgos genéricos en la selección, elección, contrato y promoción de las mujeres y los hombres en los espacios laborales, los que se basan en una serie de presupuestos y estereotipos androcéntricos, machistas y morales acerca de las capacidades y habilidades de las personas de tal o cual género. Así pues, lo anterior constata la existencia de un techo de cristal para la igualdad de género, es decir, de una barrera basada en prejuicios contra las mujeres que les impide avanzar a cargos de alto nivel y de mejor remuneración, lo que es el resultado de una cultura patriarcal que impone una variedad de obstáculos personales, sociales, organizacionales o gubernamentales para permitir la producción y reproducción de la segregación ocupacional en el mercado laboral.
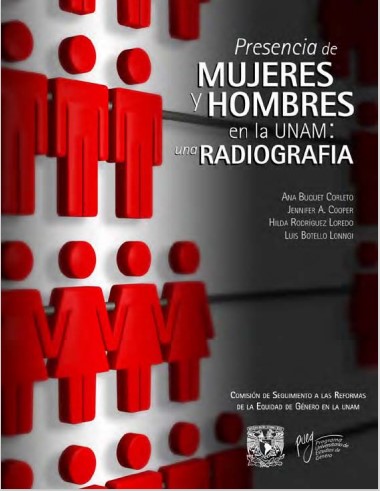
A continuación, Hilda Rodríguez muestra la existencia de dicha segregación ocupacional entre mujeres y hombres en el mercado laboral a través de un conjunto de estadísticas referentes al promedio de horas semanales que ambos sexos realizan como integrantes del hogar en el país en 2019, a la distribución horizontal y vertical del personal ocupado en el mercado mexicano por grupo profesional y por actividad económica entre 2005 y 2022; así como en lo relativo al trabajo académico mediante una serie de datos acerca del uso del tiempo por actividad y nombramiento en la población académica en México en 2009, a las brechas de género existentes en los nombramientos académicos en 2020 en la UNAM, a la dispersión ocupacional horizontal y vertical en los nombramientos académicos por sexo en tal universidad en 2012 y al índice de feminidad en la matriculación universitaria en carreras seleccionadas en la UNAM en 2019.
Finalmente, la ponente trata los efectos de la segregación en las trayectorias académicas y laborales para las mujeres y los hombres, los que son el incremento de la brecha salarial, la restricción de las capacidades y habilidades de unas y otros, el perjuicio de los derechos humanos y la dignidad de las personas, el obstáculo para el empoderamiento económico de las mujeres, la contribución menor de las mujeres a la construcción política del país, la reproducción de roles y estereotipos de género y la limitación en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para la sociedad mexicana. De ahí que la superación de cualquier tipo de segregación ocupacional (ya sea total, horizontal o vertical) en los diversos sectores económicos no es sino uno de los elementos requeridos en pos de la consecución de una mayor igualdad entre las mujeres y los hombres y, sobre todo, de una mayor libertad para la población mexicana.
[1] Licenciada en Economía por la UNAM y maestra en Demografía por el COLMEX. Se ha desempeñado como docente en la especialidad El género en la Economía de la Facultad de Economía de la UNAM y en el diplomado Presupuestos públicos con perspectiva de género de FLACSO-México. Asimismo, es coautora de Presencia de mujeres y hombres en la UNAM: una radiografía (2006) y autora de Determinantes de la distribución del trabajo de cuidados no remunerado y del trabajo remunerado. Mapeo comparado de la política pública en México y algunos países latinoamericanos (2018) y de Campañas políticas con perspectiva de género y democracia (2021).


