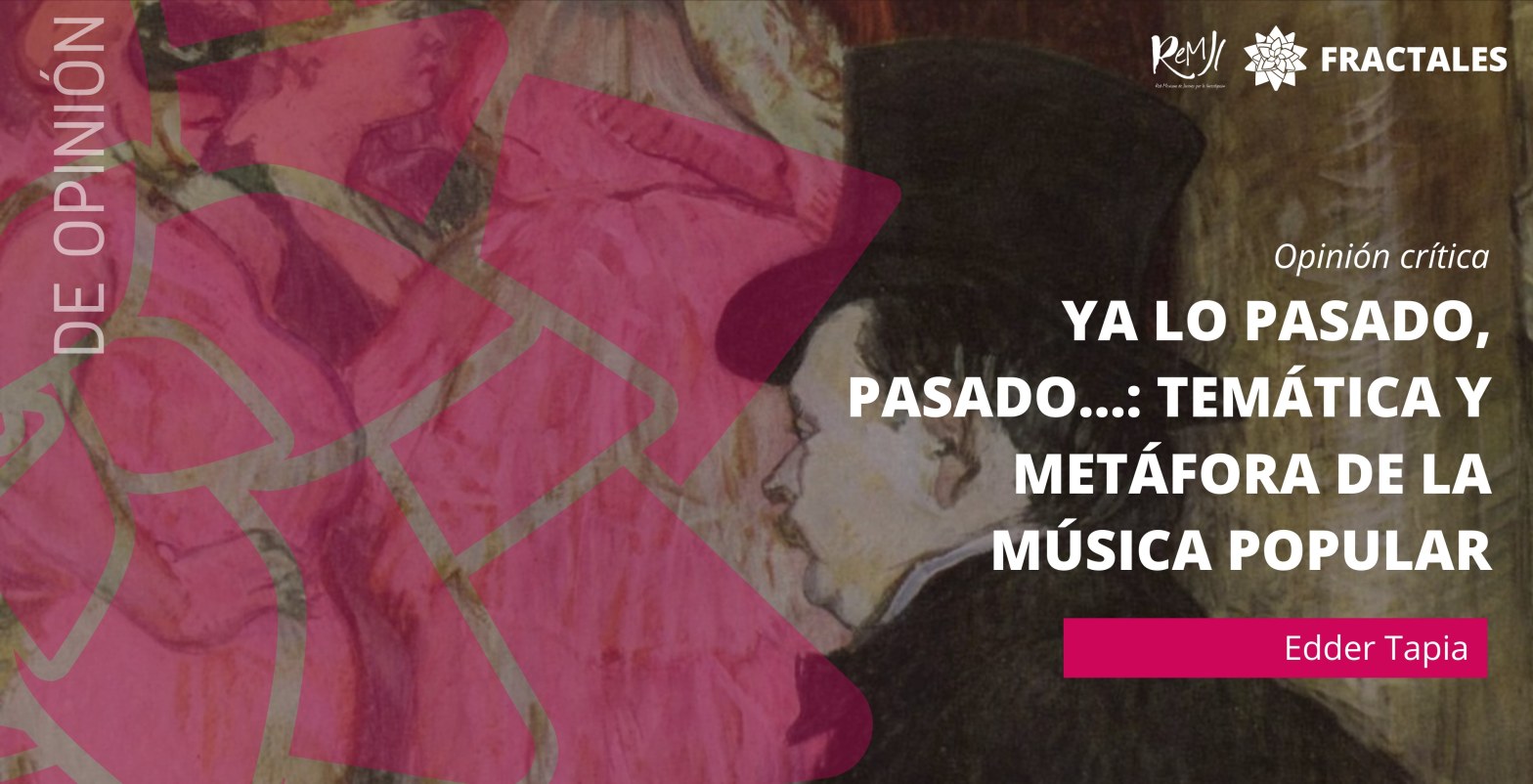Por: Eder Tapia
En los últimos meses se ha generado un fuerte debate en torno a las consecuencias que genera en los jóvenes el consumo de los también llamados corridos bélicos ―ya del significado o valor de la etiqueta discutiremos en otro fractal―. A medida que la popularidad de exponentes como Natanael Cano, Luis R. Conriquez, Junior H o “La Doble P” (acotamiento del grupo Peso Pluma) se expandió entre los diferentes ámbitos sociales ―sobre todo a partir de que este último entrara en la lista de artistas más escuchados en Spotify a nivel global[1]―, han aparecido comentarios diversos sobre la pertinencia del contenido explícito en la letra de sus canciones.
Ahora bien, ya sea por la apología al narcotráfico, la alusión al consumo de drogas o la hipersexualización de las mujeres, vale la pena cuestionar y delimitar profundamente los argumentos involucrados en esta discusión: ¿hasta qué punto la apología del narcotráfico incita a la violencia social?, ¿cada género musical produce repertorios temáticos inamovibles? Sin embargo, el punto de esta reflexión apunta a otra veta de este debate que, a mí forma de pensar, sería importante aclarar previamente. El problema actual no es sólo el tópico de las canciones, se trata de una cuestión de lenguaje. La incomodidad en la vox populi surge por la ausencia del uso connotativo ―o figurado― para la manifestación del tema; dicho de otra forma, la falta de autocensura.

Si retomamos algunas de las canciones más populares de los últimos cincuenta años, podremos darnos cuenta de que un importante número de baladas escuchadas cotidianamente en la radio, reuniones familiares o lugares públicos fueron construidas con metáforas sobre la violencia, cosificación, sexualización u otros temas “no aptos” para el público general. La normativa era, de acuerdo con quien escribe esto, no implementar contenido explícito. De tal forma que, los más jóvenes ―o los incautos― no comprendieran a cabalidad el contenido cifrado. A decir de las generaciones que nos anteceden, “podemos hablar de violencia”, pero no externarla a la opinión pública; “somos conscientes de la sexualidad”, aunque de eso no debemos hablar en casa; “no está bien cosificar a las mujeres, pero ponte la de ‘no te metas con mi cucu»‘.
Decir metafórico
Por nombrar los pocos, analicemos brevemente algunos ejemplos de canciones del pasado en las que ―citando a Zavala Ruiz― “el habla coloquial esconde, escamotea, disfraza”[2]. En primer lugar, de este segmento repasemos “Pajarillo” de José María Napoleón. Esta canción estrenada en 1977 encubre la historia de una prostituta que “vendía la piel a precio caro”. Resalto en esta pieza a la importancia del punto de vista establecido para el narrador: aunque se trate de la voz narrativa de un adulto, la perspectiva es la de “un mocoso” quien nunca experimentó en carne propia los servicios de la mujer, sino que recuerda mirarla “de pozo en pozo”.
Si bien el mecanismo literario resulta bien logrado para la significación de la canción, las implicaciones sociales del asunto dan espacio a la meditación. Un infante consciente de la aparición durante “cinco inviernos”, “de las ocho a las diez” y “en la misma esquina” de una joven ―”aún tenía la rosa de su piel”―; además, la situación empeora pues a la mujer “veinte veces se la llevaron presa”, situación que no parece alarmar a nadie. ¿Cómo explicaban a los menores la dinámica social de la prostitución? Podríamos incluso profundizar en la problemática y afirmar, sin caer en la sobreinterpretación, que entre las líneas de la canción se oculta la trata de personas.

Veamos ahora una de las canciones más controversiales de José José: “Voy a llenarte toda”. La letra describe el deseo sexual del protagonista, mismo que busca satisfacer con su pareja. El inicio de la canción es sugerente y provocativo, manifiesta explícitamente la intención sexual del cantante. Los versos “voy a llenarte toda de mi amor” y “voy a llegar hasta el final para que sientas mi pasión” ―sin afán de descontextualizar― disimulan la voluntad erótica del actor vertida en una expresión emotiva en exceso apasionada: el sexo es diluido con discurso amoroso.
Por otro lado, esta pieza puede interpretarse como una enunciación de objetivación sexual, ya que la voz lírica se presenta a sí mismo como el agente activo en la relación sexual, mientras que la otra persona parece ser un objeto pasivo: “Deja correr mis manos / por donde te estremeces, / quiero por fin tenerte / y hacerte mía ya”.
Podríamos continuar este texto con piezas similares, como la ya citada “Mi cucu” (cumbia) o “Talento de televisión” (salsa), que pusieron en la voz de los escuchas hispanohablantes la cosificación e hipersexualización de las mujeres; o qué decir de “Burbujas de amor” (bachata), que en versión de Juan Luis Guerra metaforiza el vínculo sexual entre dos personas: “Quisiera ser un pez / para tocar mi nariz en tu pecera / y hacer burbujas de amor / por donde quiera”.
Decir directo
Aunque aparentemente veladas, también existen letras de canciones con temáticas explícitas, pero que debido a lo armónico de la voz, lo “pegajoso” del estribillo o la excesiva repetición en los medios han pasado desapercibidas las confesiones comprometedoras de sus versos. El cantante español Miguel Bosé manifiesta en “Linda”, una balada romántica, la culpabilidad del varón por pensar en otra mujer “antes que se junten nuestros cuerpos”. Sorprende que el arrepentimiento ― “antes que suceda, antes de tenerme dentro escucha”― provenga de pensar en otra mujer en un momento que el narrador considera “ceremonial”: “No quiero lastimarte, robarte tu primera vez pensando en otra”.
Es válido pensar que en 1977, año en que se estrena esta pieza traducida del italiano, la percepción de los valores sexuales era diferente; sin embargo, ¿no era desconcertante para el público conservador latinoamericano que un hombre joven difundiera un discurso de libertad sexual? ¿era bien percibido tener relaciones sexuales con una mujer “dulce e inocente” y cantarlo a los cuatro vientos? Quizá la eufonía producida por la repetición de “Linda” distrae del asunto principal de la canción.

Por último, repasemos “Noche de Reyes”, una pieza no tan famosa de Gardel. El tema central consiste en un hombre que tras el descubrimiento de la infidelidad de su esposa decide asesinarla: “Quise vengar el ultraje / lleno de ira y coraje. / Sin compasión los maté”. La voz lírica confiesa ―en lo que pareciera ser el punto al que la narración pretende dirigir nuestra atención― haber ocultado al hijo la situación: “Espera un regalito y no sabe que a la madre / por falsa y por canalla, su padre la mató!”. Línea final con la que el feminicidio pareciera estar justificado.
Claro está que la figura de Gardel no sería objeto de críticas, el momento histórico permitía este tipo de expresiones. El asesinato bajo la licencia artística, si cabe el término, era una opción más en el abanico de posibilidades temáticas: Gardel no invitaba a los varones a asesinar a sus esposas en caso de que éstas fueran infieles ―aunque tampoco repudiaba la acción―, únicamente compartía una ficción a través del tango.
Conclusión
La música en español del siglo pasado a menudo abordaba temas que en la actualidad serían considerados inapropiados: la violencia, la sexualidad y el consumo de drogas. A pesar de esto, la música era extremadamente popular entre la gente de la época. ¿Cómo se explica esta aparente discrepancia entre la popularidad de la música y la naturaleza inapropiada de sus temas? Una de las razones, como expresé más arriba, es ocultar entre líneas la naturaleza temática de las piezas musicales.
La música era un reflejo de la cultura y los valores de la época. La violencia y la sexualidad eran temas comunes en la televisión y el cine, las letras de las canciones no eran la excepción, a menudo reflejaban experiencias de la vida real de la gente, incluyendo las luchas con la delincuencia y el amorío. Es importante tener en cuenta que la música a menudo se usaba como una forma de fuga de los problemas y el estrés de la vida cotidiana; permitía a las personas relajarse y disfrutar de un momento de recreación, independientemente de la naturaleza de las letras. Las canciones a menudo eran muy pegajosas y fáciles de recordar, lo que las hacía aún más populares.
No pretendo juzgar el pasado con el velo del presente, este tipo de juicios me parecen injustos y falaces. El objetivo de esta reflexión es evidenciar que los debates no toman en cuenta otra serie de elementos contextuales y de significación que también son importantes para el proceso comunicativo. Debido a que la música popular es un elemento cultural dotado de significado por el entorno hispanohablante que lo consume, es necesario tomar en cuenta el contenido lírico y sus artificios textuales ―es decir, qué y cómo se dice―. Los repertorios temáticos, aunque predispuestos, no están sujetos a géneros musicales en concreto. ¿Es incómodo que Peso Pluma hable del tráfico de drogas o es un problema porque se trata de un tabú de fácil acceso para el escrutinio? Bajo esa lógica, ¿Los Vengadores no es una apología al imperialismo?
[1] Desde mediados de abril del 2023 y hasta la publicación de este texto, el sencillo “Ella Baila Sola” interpretado por Peso Pluma y Eslabón Armado cuenta más de siete millones y medio de reproducciones al día. Véase:
[2] Zavala Ruiz, Roberto. El libro y sus orillas, [impreso], 2012, p. 144.
Lista de referencias
Zavala Ruiz, Roberto, El libro y sus orillas. Tipografía, originales, redacción, corrección de estilo y de pruebas, [impreso], 3a edición, Fondo de Cultura económica, 2012.