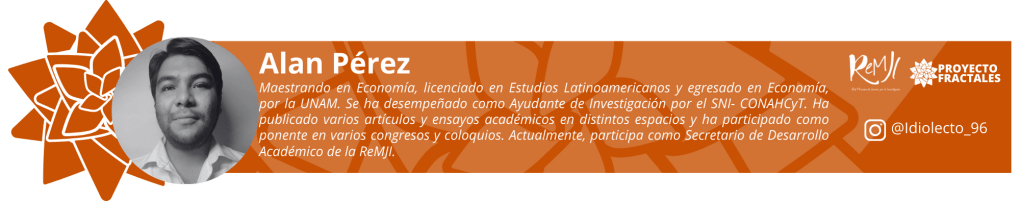Por: Alan Pérez
La economía feminista o las economías feministas son un conjunto de perspectivas cognoscitivas que emergen del cruce entre la disciplina económica y el movimiento feminista[1]. En este sentido, el texto en curso aborda una variedad de preguntas que se relacionan con lo que son dichas perspectivas, a saber: ¿cómo se definen estas?, ¿cuál es la especificidad de aquellas en el ámbito de la disciplina económica? y ¿cuáles son algunas de las categorías centrales en dicho campo cognoscitivo? Las cuestiones anteriores obtienen una respuesta breve en cada uno de los apartados que componen el presente fractal[2].

Fuente: capiremov.org
Una definición mínima
No existe una economía feminista; hay varias, incluso muchas de ella, puesto que aquella no es “un cuerpo único de ideas sino, más bien, un abanico de posicionamientos que han supuesto un cuestionamiento fundamental de la economía convencional, desde un cruce heterogéneo de escuelas de pensamiento económico y de corrientes feministas”.[3]
Así pues, las economías feministas son, por una parte, una crítica radical de los fundamentos de la economía dominante, la que se encuentra sesgada por una visión antropocéntrica y androcéntrica de la realidad económica. Por otra, es una praxis política dirigida a la transformación del sistema patriarcal de las sociedades actuales, en el que se produce y reproduce un conjunto de relaciones de explotación económica, control social, subordinación política y subsunción cultural de los hombres sobre las mujeres[4].
En consecuencia, las economías feministas tienen un doble objetivo que las diferencia de las otras perspectivas económicas: la recuperación de las mujeres como un sujeto epistémico o cognoscitivo fundamental para la ciencia económica, y la generación o el despliegue de las condiciones materiales, simbólicas o corporales con miras a la emancipación de las mujeres de las estructuras y las relaciones de poder que existen en el patriarcado contemporáneo[5].
Un campo específico
Las economías feministas poseen una larga historia en la disciplina económica, misma que ha sido escrita por una variedad de pensadoras provenientes de diversas escuelas de la economía (por ejemplo, la neoclásica, la marxista o la funcionalista) y, a su vez, de diferentes tradiciones del feminismo (verbigracia, el liberal, el socialista o el decolonial) desde el siglo XIX hasta el XXI. Sin embargo, el avance importante que aquellas han tenido en la disciplina económica durante tales siglos no se ha compaginado con un efecto similar en el instrumental cognoscitivo de la economía actual. Esta situación se debe al predominio del paradigma neoclásico en la disciplina económica, a la preponderancia masculina en los espacios académicos de dicha ciencia, y a la realidad estereotipada que la economía neoclásica dibuja acerca de la vida y la experiencia de las mujeres.[6]
En tal modo, las economías feministas se han encargado de constituirse a sí mismas como un campo cognoscitivo específico al interior de la ciencia económica, puesto que la mayor parte de las teorías económicas convencionales e incluso heterodoxas, excluyen las actividades realizadas históricamente por las mujeres, relegándolas al espacio de lo no económico, lo no mercantil o lo no monetario[7].
Así, las economías feministas son novedosas en una variedad de maneras. En primer lugar, aquellas se han diferenciado de la economía dominante en la medida en que esta se ha construido por medio de un único agente económico (el homo economicus), que se basa en un estereotipo de la masculinidad hegemónica (racional, egoísta, autónoma) y de una representación simplificada de la realidad económica que se centra en el mercado público y el trabajo asalariado[8]. En segundo lugar, las economías feministas se han separado de la llamada “economía de la familia” en tanto que esta se ha configurado por la introducción del concepto de género en el marco preestablecido de la economía dominante, lo que ha permitido la descripción de las desigualdades entre mujeres y hombres pero no el cuestionamiento del sistema patriarcal mismo[9].
En consecuencia, las economías feministas son un cambio radical porque reconstruyen los fundamentos del modo en que se conoce y se practica la ciencia económica, pues:
a) cuestiona la relación epistemológica neutral, imparcial y apolítica entre el sujeto y el objeto cognoscitivos/cognoscentes (por ejemplo, la idea de homo economicus no es el efecto de una observación objetiva, sino de una posición subjetiva de quién observa la realidad);
b) subvierte el individualismo metodológico al ir más allá de la lógica positivista de la ciencia económica (abstracta, reduccionista, cuantitativa y simplificante);
c) reformula las bases ontológicas de la economía y el trabajo, en donde el proceso de producción, distribución y consumo de mercancías y el trabajo asalariado que se requiere en el mismo, se relacionan con la reproducción económica, social, política y cultural de la vida y el trabajo no remunerado en el sistema social, por lo que el trabajo no sólo se reduce al ámbito del mercado en tanto que implica una serie de labores de procreación, crianza, socialización, cuidados, etcétera (por supuesto, esto pone en el centro a la división sexual del trabajo y a las relaciones de poder entre las mujeres y los hombres)[10].

Fuente: Edición digital.
Algunas categorías centrales: trabajo y género
Las economías feministas han instituido un amplio cuerpo teórico. Así, aquellas han ideado, diseñado y refinado un conjunto de categorías y conceptos por medio de los que se estudia a las mujeres y su experiencia en el sistema económico. Dada la cantidad, amplitud y complejidad de tal cuerpo, en este fractal se abordan dos de sus categorías centrales: el trabajo y el género[11], [12].
El trabajo es una categoría central en las economías feministas desde la primera mitad del siglo XX. Su punto es superar la dicotomía que hay entre los espacios públicos y privados, al mismo tiempo que reconfigurar la noción de producción, que va más allá del ámbito mercantil. En este sentido, las pensadoras feministas reconocen y valoran la producción en el ámbito doméstico y su contribución a la reproducción de la vida material. Por lo tanto, los límites conceptuales del trabajo se vuelven más anchos en la medida en que este incluye “toda actividad humana destinada a producir bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas”[13], lo que implica recuperar las aportaciones de la economía clásica sin ninguno de sus sesgos androcéntricos (verbigracia, el que aquellos solo consideraran trabajo a aquel que recibe una remuneración monetaria por parte del mercado). El eje articulador de esta categoría es que pone el acento en una variedad de problemas de la vida y la experiencia de las mujeres, los que van desde el modo en que se organiza y divide el tiempo entre los géneros o en que se mide y valora de manera distinta la provisión de tiempo para las mujeres y los hombres, pasando por las desigualdades en la disponibilidad, intensidad y uso del tiempo libre en función de cada sexo, hasta la explotación y subsunción del tiempo productivo de las mujeres por parte de los hombres[14].
Por su parte, el concepto de género es una categoría analítica que emerge en los ámbitos académicos feministas a finales de los años sesenta y setenta del siglo XX[15], la cual se articuló a partir de la necesidad de reconocer a las mujeres como un agente primordial de la realidad económica. El centro de dicha categoría es que la presencia de las mujeres en tanto que sujetos/objetos del conocimiento había sido marginada, excluida o silenciada por parte de los campos de las ciencias naturales, sociales y humanas hasta finales del siglo XX[16]. Así, el género es una categoría subversiva, puesto que permite cuestionar las convicciones fundamentalistas de que existe una naturaleza universal, única, inamovible y trascendental de la realidad económica; y, al mismo tiempo, reevaluar las interpretaciones existentes acerca de tal realidad económica a través de una perspectiva que cuestione las presuposiciones aceptadas acerca del papel determinante de las diferencias entre los sexos. Por ello, la categoría de género en la disciplina económica permite historizar el modo en que se ha construido la división sexual del trabajo y, por lo tanto, acotar los estudios ahistóricos del modelo de la oferta y la demanda del mercado; centrar la investigación en la experiencia femenina en relación con los procesos de producción, distribución y consumo de las sociedades; y revelar el entramado de poder que atraviesa la economía, en la que los hombres han explotado, controlado, dominado y subsumido de diversas formas a las mujeres[17].

Fuente: ufrgs.br
En conclusión, las economías feministas son una perspectiva cognoscitiva que pone en cuestión muchos de los problemas, los supuestos, las categorías y los conceptos epistemológicos, metodológicos, teóricos e, incluso, prácticos de la economía. En este sentido, aquellas se han configurado como un pensamiento crítico, radical y fructífero en relación con la economía ortodoxa y heterodoxa, es decir, neoclásica o marxista, de las que cuestionaron la lógica y consistencia de sus supuestos y la neutralidad de sus categorías y conceptos de análisis y enfoques de estudio, puesto que en la ciencia económica dominante prima un sesgo esencial, a saber, una visión patriarcal de la praxis económica o, mejor, del modo en que se conoce y se hace economía. El objetivo de lo anterior por parte de las economías feministas fue el de proveer las condiciones necesarias para la liberación de las mujeres de las estructuras y las relaciones de poder existentes en el sistema moderno/colonial patriarcal.
[1] Esquivel, Valeria, “Introducción: hacer economía feminista desde América Latina”, en Esquivel, Valeria (ed.), La economía feminista desde América Latina. Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región, 2012, pp. 25-26.
[2] Ibídem, pp. 24-41.
[3] Agenjo, Astrid, “Genealogía del pensamiento económico feminista: las mujeres como sujeto epistemológico y como objeto de estudio en economía”, [en línea], en Revista de Estudios Sociales, 2020, p. 41-42.
[4] Ibídem, pp. 43-45; y Quijano, Aníbal, “¿Bien vivir?: entre el ‘desarrollo’ y la Des/colonialidad del poder”, en Cuestiones y Horizontes. De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad-descolonialidad del Poder, 2014, pp. 850-854.
[5] Agenjo, Astrid, op. cit., pp. 43-46.
[6] Carrasco, Cristina, “La economía feminista: una apuesta por otra economía”, en Vara, María (ed.), Estudios sobre género y economía, 2006, pp. 1-10.
[7] Jubeto, Yolanda, “La economía feminista: una apuesta a favor de los derechos económicos, sociales y políticos de las mujeres”, en Amaia, Rocío y Martin, Sarai (coords.), Espacio crítico feminista, 2008, pp. 21-22; y Picchio, Antonella, “La economía política y la investigación sobre las condiciones de vida”, en Cairó, Gemma y Mayordomo, Maribel (comps.), Por una economía sobre la vida. Aportaciones desde un enfoque feminista, 2005, pp. 17-18.
[8] Ibídem, pp. 21-24.
[9] Yubeto, Yolanda, op. cit., pp. 22-23; y Picchio, Antonella, op. cit., pp. 18-19.
[10] Esquivel, Valeria, op. cit., 2012, pp. 27-20; Perona, Eugenia, “La economía feminista y su aporte a la teoría económica moderna”, [en línea], Estudios. Revista del Centro de Estudios Avanzados, 2012, pp. 28-34; y Carrasco, Cristina, op. cit., 2006, pp. 1-5.
[11] Agenjo, Astrid, op. cit., 2020, pp. 45-51; Perona, Eugenia, op. cit., 2012, pp. 30-36; y León, Magdalena, “Cambiar la economía para cambiar la vida. Desafíos de una economía para la vida”, en Acosta, Alberto y Martínez, Esperanza (comps.), El Buen Vivir. Una vía para el desarrollo, 2009, pp. 63-67.
[12] Acerca de la categoría de género, remítase a Benería, Lourdes, “La mujer y el género en la economía: un panorama general”, en De Villota, Paloma (ed.), Economía y género: macroeconomía, política fiscal y liberalización análisis de un impacto sobre las mujeres, 1a edición, Icaria, España, 2003; en relación con la noción de trabajo, véase Espino, Alma, “Perspectivas teóricas sobre género, trabajo y situación del mercado de trabajo latinoamericano”, en Esquivel, Valeria (ed.), La economía feminista desde América Latina. Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región”, ONU Mujeres, Santo Domingo, 2012.
[13] Carrasco, Cristina, “La valoración del trabajo familiar doméstico: aspectos políticos y metodológicos”, en Todaro, Rosalba y Rodríguez, Regina (eds.), El género en la economía, 2001, pp. 27.
[14] Ibídem, pp. 27-31.
[15] Ramos, Carmen, “El concepto de ‘género’ y su utilidad para el análisis histórico”, [en línea], en Revista La Aljaba, 1997, pp. 15-17.
[16] Ibídem¸ pp. 22-25.
[17] Ídem.
Lista de referencias
- Agenjo, Astrid, “Genealogía del pensamiento económico feminista: las mujeres como sujeto epistemológico y como objeto de estudio en economía”, [en línea], en Revista de Estudios Sociales, Universidad de los Andes, no. 75, 2020, pp. 42-54, consultado en: https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/res/article/view/6156/6266.
- Carrasco, Cristina, “La valoración del trabajo familiar doméstico: aspectos políticos y metodológicos”, en Todaro, Rosalba y Rodríguez, Regina (eds.), El género en la economía, Ediciones de las Mujeres, Chile, 2001.
- Carrasco, Cristina, “La economía feminista: una apuesta por otra economía”, en Vara, María (ed.), Estudios sobre género y economía, Editorial Akal, España, 2006.
- Esquivel, Valeria, “Introducción: hacer economía feminista desde América Latina”, en Esquivel, Valeria (ed.), La economía feminista desde América Latina. Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región, 1a edición, ONU Mujeres, Santo Domingo, 2012.
- Jubeto, Yolanda, “La economía feminista: una apuesta a favor de los derechos económicos, sociales y políticos de las mujeres”, en Amaia, Rocío y Martin, Sarai (coords.), Espacio crítico feminista, 1a edición, HEGOA-ACSUR, España, 2008.
- León, Magdalena, “Cambiar la economía para cambiar la vida. Desafíos de una economía para la vida”, en Acosta, Alberto y Martínez, Esperanza (comps.), El Buen Vivir. Una vía para el desarrollo, 2a edición, Ediciones Abya-Yala, Ecuador, 2009.
- Perona, Eugenia, “La economía feminista y su aporte a la teoría económica moderna”, [en línea], Estudios. Revista del Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba,no. 27, 2012, pp. 27-43, consultado en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-15682012000100003#notas.
- Picchio, Antonella, “La economía política y la investigación sobre las condiciones de vida”, en Cairó, Gemma y Mayordomo, Maribel (comps.), Por una economía sobre la vida. Aportaciones desde un enfoque feminista, 1a edición, Editorial Icaria, España, 2005.
- Quijano, Aníbal, “¿Bien vivir?: entre el ‘desarrollo’ y la Des/colonialidad del poder”, en Cuestiones y Horizontes. De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad-descolonialidad del Poder, 1a edición, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2014, consultado en: https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507045047/eje3-10.pdf.
- Ramos, Carmen, “El concepto de ‘género’ y su utilidad para el análisis histórico”, [en línea], en Revista La Aljaba, Universidad Nacional La Pampa, no. 1, vol. II, 1997, pp. 13-32, consultado en: https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/5174.