Por: Oziel Ramírez
Quien haya tenido la enorme gentileza de leerme en alguna otra ocasión podría pensar que ya sucedió, que al fin perdí la cabeza; podría pensar que no me bastaba con llamar a leer autores de dudosas credenciales y tomar en serio las maneras en las cuales el conservadurismo arrastra la pluma, que ahora debía meterme con uno de los padres de la Ilustración y paladín de la libertad. O no, tal vez a los oídos del lector llegara el rumor de un tal Charles-Luis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu y con todo y el rimbombante nombre no le suene a la gran cosa. Su trabajo puede ser interesante pues las discusiones abiertas y continuadas desde El espíritu de las leyes (1748) orientaron en gran parte la trama institucional del Estado moderno[1], pero sucede que la forma en la cual se revisan sus aportaciones a las ideas políticas hace confusas estas últimas o, incluso, representa un impedimento para tomarlas en la medida que merecen, que, desde mi perspectiva, es más humilde de lo que pudiera parecer.
Junto a la colección de autores de quienes se habla mucho, pero se leen poco, se encuentra aquella a la cual pertenece nuestro querido noble francés, esa de los mencionados ocasionalmente, rara vez leídos, pero cuyas nociones y ciertas interpretaciones del valor de su obra nos son familiares a todos. Yo tuve la fortuna —o la desgracia— de familiarizarme con su imagen desde la educación básica. A mí todavía me tocaron esos tiempos extravagantes en los que era habitual tener de tarea investigar la biografía de un personaje y no había más opción que salir corriendo en la noche hacia una papelería para buscar alguno de aquellos esperpentos de monografías con márgenes azules que representan una pintura del personaje en cuestión. Cumplir con la encomienda era muy simple, solo debía copiar textualmente el reverso de la imagen en la hoja de algún cuaderno y luego pegarla en la parte superior, aunque la acción era tanto más significativa: en este y todos los demás casos se trataba de trivializar una vida y una obra.

Fuente: Página Indómita
Con el tiempo me olvidé del “barón de quién sabe dónde”. Aquella semblanza se fue a uno de esos establecimientos donde compran la chatarra por kilo y no volví a saber de aquella celebridad sino hasta mucho después, cuando mi formación me exigió conocer mínimamente las bases teóricas que dieron origen a las doctrinas liberales y algunas referencias en torno a la organización del gobierno. Leí su obra cumbre y aprendí una o dos cosas sobre ella, las que necesitaba en ese instante. Es un texto en el cual se propone que existen tres formas de gobierno posibles: república, monarquía y despotismo, cada una con su propio principio (aquello que “la hace obrar”) y naturaleza (aquello que la hace “ser tal cual es”)[2]. No obstante, según yo, se le recuerda en igual medida, o tal vez más, por esa exótica relación que establece entre clima y régimen, porque el racismo es difícil de olvidar.
Y entonces ¿cuál es la insistencia con Montesquieu si parece tan prescindible? Consiste en dos motivos: es un referente conspicuo de la teoría de las formas de gobierno, y, en consecuencia, es ineludible si deseamos poner en perspectiva la idea de la separación de poderes, aunque aquí propongo que sea para olvidarnos de él en el acto. En lo primero se suele tener como base dos tipologías, la del barón y aquella de Aristóteles[3], pero las preocupaciones actuales las han hecho bizantinas. Desde la Guerra Fría, lo central sobre este asunto es arrebatarse la razón acerca de cuáles son los rasgos o en qué grado es o no autoritario un determinado Estado y en esa lucha por trazar los meridianos que aíslan “al mundo libre y democrático”, las tipologías clásicas han sido empujadas hasta casi convertirse en adornos. Solo a través de estos ardides la teoría se ha mantenido más o menos viva y nos es propia en tanto lugar ampliamente tratado por los estudiosos del presidencialismo mexicano o tema común de las opiniones.
Que haya un poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo plenamente diferenciados es una obviedad para nosotros, sin ellos no existe la democracia —decimos— y ese parecería ser nuestro gran problema semanal: el desbalance como condena y el balance como panacea. Nada que ver. Aquello que se encuentra en el seno del Estado no son magnitudes físicas que tienen encuentros como “contrapesos”, sino relaciones[4]. Además, el tratamiento original de la división de poderes no fue pensado para resolver los contratiempos de la democracia, sino aquellos de la libertad[5]. Por eso, a diferencia de cómo se haría normalmente en un aula, hay que situar a nuestro autor. El espíritu es una celebración de la legislación inglesa, que en la época no era cualquier cosa pues representó orden para un país cuyas guerras civiles fueron tan crueles que siguen siendo objeto de fantasía. Claro, ante las guerras europeas y la decadencia del absolutismo, que era la amenaza de las revoluciones populares y burguesas, es lógico que un noble ocupado en pensar la política mantuviera fija en su mente la preocupación por la anarquía abordada con antelación por los contractualistas de aquella isla.
Pongamos a la mano varios argumentos. La libertad de Montesquieu es la “facultad de hacer lo que se debe querer, y en no estar obligado a ejecutar lo que no se debe querer”[6] es decir, el problema es el de las leyes. Estas son las que orientan hacia lo primero y por ello es imprescindible evitar que hagan lo segundo. Es en ese sentido que “Para que no pueda abusarse del poder, es absolutamente preciso que por la disposición de las cosas, el poder contenga al poder” dado que “Una constitución puede ser tal que todos se vean obligados a hacer lo que la ley no les manda, y a no hacer lo que les permite”[7], lo cual sería, al menos para el autor, la situación límite para el Estado. Así mismo, recordemos que, en esos momentos, dada la circunscripción del sufragio, la participación política era de carácter estamental. Incluso ahora las monarquías parlamentarias continúan manteniendo, al menos formalmente, determinados feudalismos, como tener un rey con la cabeza sobre los hombros. Y todavía hay quién se atreve a decir que los sistemas políticos latinoamericanos están “atrasados”. En fin.
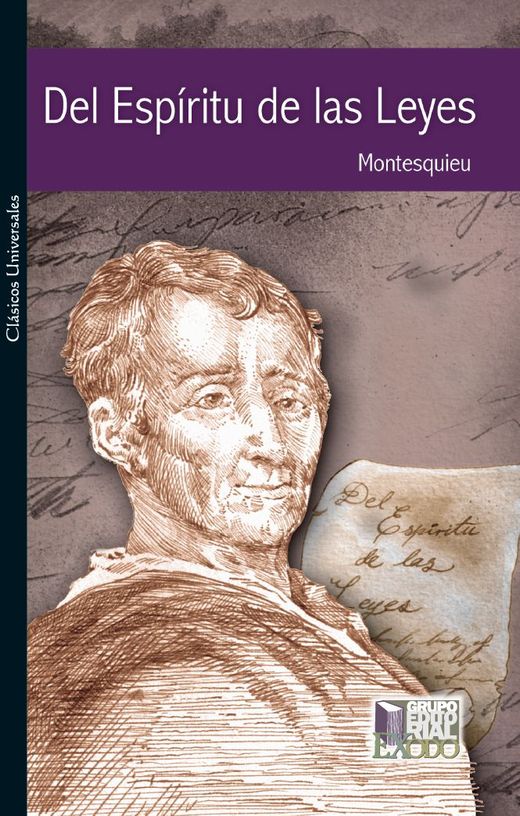
Fuente: El sótano
El objetivo de que la prevención del abuso de poder resulte de un estado de cosas sujeto a la ley es la moderación de los poderes por encima y por debajo de la nobleza, como Althusser supo explicar muy bien. Según este último, la separación de poderes en Montesquieu es un mito amplificado por juristas del siglo XIX, lo que demuestra señalando los pasajes en los que El espíritu indica injerencias admisibles y hasta necesarias de unos sobre otros[8]. Pero hay, insiste, un conjunto de intromisiones indicadas y otra, bastante más pequeño, de unas teóricamente posibles, pero excluidas: aquellas en las que el legislativo usurpa los poderes del ejecutivo o dónde el judicial hace lo propio con este último, o bien dónde se dan “la pérdida de la monarquía en el despotismo popular” y el despotismo dirigido específicamente contra la nobleza[9]. El resultado, dice, es que
La nobleza gana con este proyecto dos ventajas considerables: en tanto clase, se convierte directamente en una fuerza política reconocida en la cámara alta; y también […] se convierte en una clase cuyo futuro personal, posición social, privilegios y distinciones quedan garantizadas contra las empresas del rey y del pueblo. De tal suerte que los nobles estarán al abrigo del rey y del pueblo en su vida, en sus familias y sus bienes[10].
Esto es, simplemente, que la división de poderes no fue inicialmente pensada como tema jurídico sino político en tanto no trata de “la definición de la legalidad y sus esferas” y si de “relaciones de fuerzas”; o sea, no se trata de una división de poderes, sino de un “reparto de poderes entre las potencias” —rey, nobleza y pueblo[11]—, “y la limitación o moderación de las pretensiones de una potencia por el poder de las otras”[12]. Para ser más claros, en la medida que el poder es siempre una relación y nunca una cosa, es notorio que no hay manera de que nadie tome “un poder” de las orejas y a continuación nos muestre con qué se mide y con qué se corta para luego seccionarlo en trocitos. A eso se refiere el concepto relación de fuerzas, que en realidad no empata tampoco con la idea de “repartir”, pero eso no importa ahora; lo decisivo es que estamos hablando de posiciones irreductibles, a veces antagónicas, que son relativas.
Así, nos encontramos de frente a una cuestión (históricamente hablando) de aún mayor relevancia que expulsar la noción de los “contrapesos” del marco analítico de la división de poderes en virtud del hecho visible de que esta solo puede existir de manera relativa, pues no hay modo en el cual el poder se parta (homogéneamente o como sea) y luego se le dé una forma jurídica. Pongamos en suspenso la forma de la división de poderes y atendamos muy brevemente su contenido. Recordemos: lo que se está jaloneando ahí es la moderación de la capacidad de coacción de unos “poderes” sobre otros —por eso el modelo tripartito de Montesquieu va de la libertad, y no sobre la democracia— cada uno identificable con una potencia (rey, pueblo, nobleza), que no son otra cosa, por su contexto, distinta de los estamentos. Eso le resta vigencia a la formulación originaria de la división de poderes y pone en aprietos cualquier intento de trasponerla a la actualidad para hacerla defender cosas con las que en principio no tuvo relación. En el presente es incongruente pensar que cada “poder” se debe identificar perfectamente con alguno de nuestros estratos o clases sociales o tan siquiera sugerir equivalencia de algún tipo entre la trama social de hoy y la del Ancien Régime. Montesquieu perdió vigencia desde que se le tergiversó en los mitos jurídicos decimonónicos para plantear una (inexistente e imposible) división absoluta de poderes, además de que la discusión contemporánea sobre estos últimos, aunque inspirada en él, tiene otro sentido.
Y con lo anterior no quiero decir que la división de poderes sea baladí, sino que ella presupone unas condiciones particulares de lucha política que en nada se acercan a la búsqueda de un equilibrio prístino, en tanto inalcanzable, lo cual, pienso, no indignaría ni sorprendería si conociéramos el sentido y límite de la obra de Montesquieu, cosas que regularmente no se enseñan. Definitivamente exagero al decir que ya no hay que leerlo, pero no lo hago al decir que no vale la pena si no se hace situándolo en la historia, pues solo eso nos permite alejarnos de interpretaciones de poco rigor sobre la división de poderes y distinguir, sobre esto, cuáles problemas nos son ajenos y cuáles, no. En los días de pánico lo mejor siempre es el olvido de los falsos problemas. Por lo demás, me parece que lo rescatable de una revisión crítica de su obra no se encuentra en juicios de valor aireados sobre los grandes tesoros políticos —libertad y democracia— sino en la consideración de la política que subyace a la permeabilidad o impermeabilidad de las instituciones estatales.

Fuente: Portal Académico del CCH
[1] Aquella discusión acerca de la separación absoluta o relativa de poderes. En el primer caso se trata del ideal según el cual los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial tienen el monopolio de una de las funciones del poder político, mientras que la segunda admite competencias compartidas sobre determinadas materias.
[2] Montesquieu, Charles-Luis de Secondat, barón de, El espíritu de las leyes, 2018, p. 21.
[3] Esa que, dicha de cierto modo, parece epígrafe de El señor de los anillos: tres justas, en nombre del bien común, la monarquía donde gobierna uno, aristocracia, es decir, el poder de los mejores y politeia o república, o sea, aquel de las multitudes; al lado, sus respectivos modos viciados, aquellos donde solo se quiere el poder para sí, esto es, tiranía, oligarquía y democracia. En caso de que esto no sea familiar para la persona lectora, sí, leyó bien, la democracia estaba viciada para Aristóteles (y para Montesquieu) por mucho que se diga que sus mejores expresiones vienen de los griegos. De hecho, la estima por ella es bastante reciente. Véase: Bobbio, Norberto, La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, 4a edición, FCE, México, 2006.
[4] Un ejemplo sensible es el de la representación en las cámaras, el cual merece sus propias consideraciones, así que solo pediré recordar el Pacto por México (2012), cuando teníamos unas cámaras más plurales que ahora, al menos en términos de colores, pero desde el inicio la mayoría de los partidos se alinearon para aprobar sin rechistar las reformas promovidas por el Ejecutivo. Dentro de la propia cámara, así esta se pintara de arcoíris, ¿qué le impide a los partidos aliarse en torno a uno que fuera dominante por razones ajenas a la cantidad de escaños que posea (o sea, en una condición de “pesos” más o menos balanceados)? En este caso concreto, por cierto, el PRI, por primera vez, no tenía mayoría absoluta. Aunque estoy siendo en exceso simple, una comparación entre ese entonces y el sexenio que está por terminar nos arroja un resultado curioso: hay una oposición más férrea e intransigente del Legislativo hacia el Ejecutivo ahora que las cámaras son menos plurales, y viceversa.
[5] Las cuales pueden ser hasta contrarias en cuanto la libertad política (democracia) está considerablemente distante de la libertad económica (libertad, a secas). Recomiendo la lectura de: Bobbio, Norberto, Liberalismo y democracia, 5a edición, FCE, México, 2014.
[6] Ibídem, p. 160.
[7] Ídem.
[8] Altusser, Louis, Montesquieu: la política y la historia, 1974, pp. 119-120.
[9] Ibídem, pp. 124-126.
[10] Ibídem, p. 126.
[11] Ibídem, pp. 121-122.
[12] Ibídem, p. 123.
Lista de referencias
- Althusser, Louis, Montesquieu: la política y la historia, 2a edición, Ariel, España, 1974.
- Montesquieu, Charles-Luis de Secondat, barón de, El espíritu de las leyes, 1a edición, Colección clásicos universales de formación política ciudadana (PRD), México, 2018.


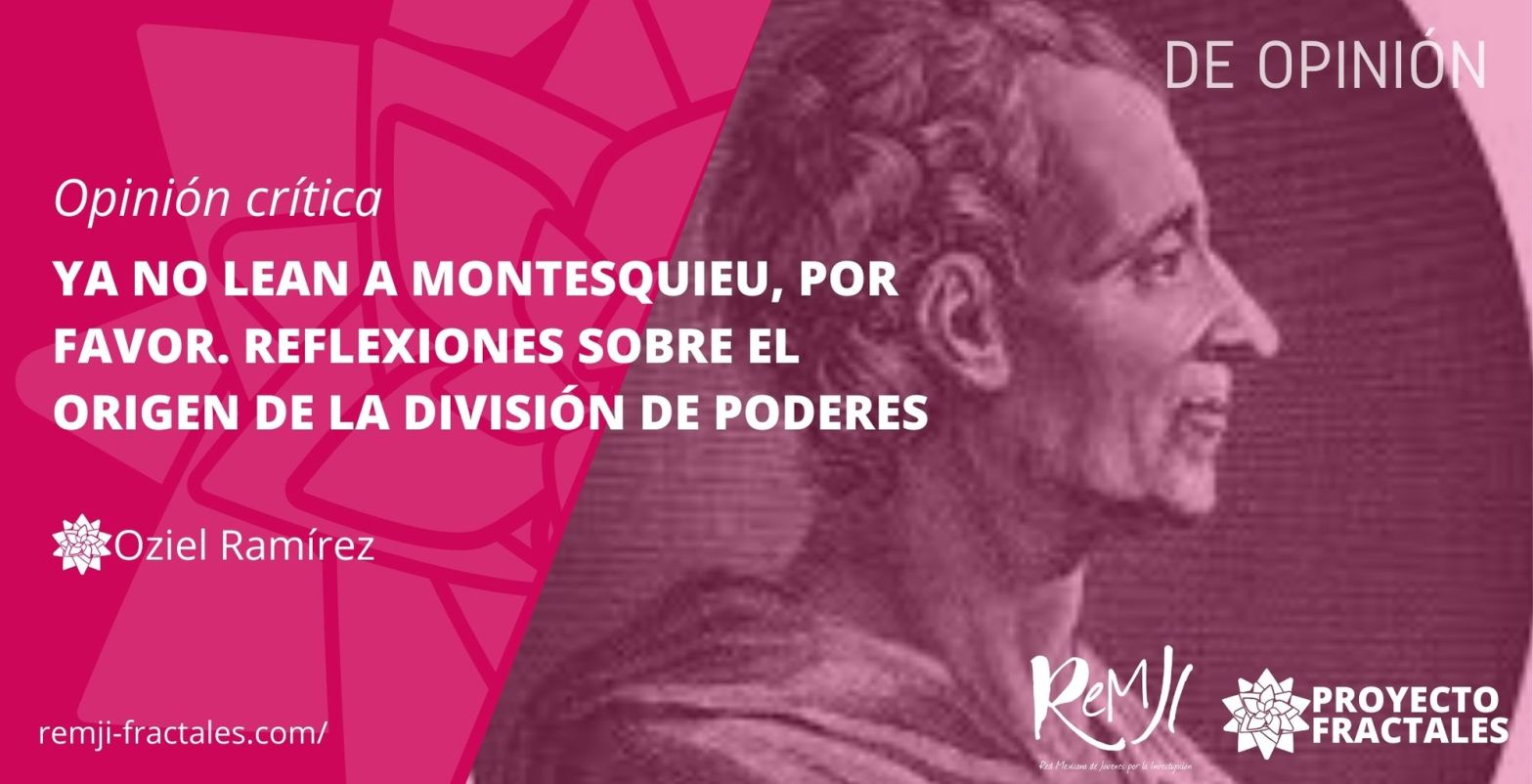
2 comentarios sobre “Ya no lean a Montesquieu, por favor. Reflexiones sobre el origen de la división de poderes”