Por: Oziel Ramírez
Quizá quienes tengan el gusto por saber de Maquiavelo perciban que un texto intitulado como éste no puede sino inscribirse en la estela dejada por Althusser hace ya muchos años. O bueno, más o menos. Este último se interesó en el primero dado un cambio en sus derroteros intelectuales o tal vez del propio estructuralismo marxista, que buscaba una teoría política renovada hacia 1968. Así, las presentes líneas siguen, a su modo, el sendero trazado por su interrogante sobre lo cautivador que ha resultado el florentino para un género muy amplio de pensadores. Lo que me interesa, sucintamente, es hacer una reflexión a propósito de la inagotable novedad del autor de El Príncipe, lo sorprendente de su pluma, y el sobrecogimiento que embarga a quienes atienden sus palabras[1]. Porque, en efecto, lo que hizo no lo había hecho nadie, sus consejos eran indecibles y sus consideraciones son siempre pasmosas.
Por eso, en lo que sigue, abordaré algunas pequeñas consideraciones sobre el estatus de aquél célebre opúsculo fuera del ámbito académico, para luego pasar a tomar su exhortación al embuste como fuente de algunas preguntas que, pienso, invitan a reapropiarse de él en forma consecuente con la actualidad, la cual, por supuesto, solo ejemplificaré muy brevemente y no pretenderé definir.

Fuente: MPR GROUP
En ese orden de ideas, debo comenzar por reconocer que el texto es comentado entre los grandes públicos mediante una suerte de banalización o resignificación funcionalista que, yo diría, lo coloca lejos del talante inquisitivo que le dio lugar. Me refiero a una peculiaridad ampliamente conocida, a saber, la fortuita domesticación de sus líneas que aparece de vez en cuando allí donde se entrecruzan lectura y consumo. Es común acudir a librerías más o menos establecidas y encontrar El príncipe en la sección de los licuados de autoayuda y manuales para millonarios. La misma suerte corrió Sun Tzu. No es una queja total: he visto libros especializados siendo vendidos a precios bastante más accesibles cuando ocurre alguna confusión.
De todos modos, cualquiera que sea la motivación, leerlo siempre será mejor que no leerlo. Lo que quiero decir, no obstante, es que esa sensación de novedad que se desliza entre sus páginas —esa que Althusser describe con vehemencia—, no tiene que ver con las trivialidades del marketing. La clave está en la vaguedad con la que se aplica el adjetivo clásico. Comentar algo inédito de un texto con ese estatus siempre es difícil, siempre parece que ya se dijo todo. Un libro tenido en tan alta estima parece agotarse a sí mismo; no se le quita ni se le añade nada, de tal suerte que se le acepta como intemporal o se le abandona en el pasado. Pese a eso, el escrito del florentino, igual que todos los que valen la pena, se resiste a semejante reducción. De él no se ha dicho todo, sino que todos tienen algo que decir a su cuenta, por lo cual, y con esto remato este rodeo, siempre está en condición de dialogar con el presente.
Sé que puede parecer algo difícil de creer: que un texto mantenga la sensación de novedad cada vez que se lee, sobre todo si es tan conocido, pero Althusser lo explica. En suma, argumenta que ella se debe a que: “Maquiavelo se apodera de nosotros. Pero, si por ventura nosotros queremos apoderarnos de él, se nos escapa”[2] y a su vez, concluye, esto es así porque él “nos sitúa práctica y políticamente. Nos interpela a partir de un lugar que nos llama a ocupar”[3] desde el momento en el que obliga a preguntarse para qué, por qué y para quién han de desvelarse los secretos del poder. Ese es el dilema que introduce un fragmento de su dedicatoria, ese que afirma: “para conocer bien la naturaleza de los pueblos, hay que ser príncipe, y, para conocer bien la de los príncipes, hay que pertenecer al pueblo”[4]. Dicho de otro modo, en cuanto se quiera pensar el poder, habrá que meditar sobre quién es uno, dónde está parado y qué relación se tiene con los otros.
Quiero decir, si se pueden tomar notas sobre Maquiavelo para el presente, toca abandonar el ansia por estorbar a nuestros colegas, ser más indolentes o alimentar esa ridícula sensación de “estar cansado de ser bueno”. Basta con pensarlo un par de segundos: eso no se aprende leyendo. Los caminos para convertirse en el “godín alfa” son otros y poco tienen que ver con vivir como Lorenzo de Medici, a quién está dirigido el texto. Afirmo, en suma, que se puede consultar vez tras vez al autor y seguir aprendiendo de sus ásperas orientaciones porque cada relectura, cada incisiva máxima, conduce a cuestionamientos políticos fundamentales. Y si bien los principados se han extinguido, ese no es el caso del impulso que lleva a las preguntas por lo común.
A propósito de esto quisiera volver sobre el renombrado capítulo XVII, que lleva por nombre De cómo deben los príncipes mantener su palabra. Cuando en él se lee “vemos por experiencia que, en nuestro tiempo, los príncipes que han sabido incumplir su palabra y embaucar astutamente a los demás han hecho grandes cosas y han superado, finalmente, a los partidarios de la sinceridad”[5]; así como “un señor prudente no puede, ni debe, observar la palabra dada cuando tal observancia se le vuelva en contra por no existir ya las causas que dieron lugar a la promesa”[6], nos hallamos de frente a la pregunta por el carácter del orden político a través de un espejo.
Cuando el florentino escribió estas palabras profanas, fracturó definitivamente los discursos sobre la política. Lo habitual en aquella época —esas líneas se redactaron en 1532— era que toda tematización política tuviera como núcleo la moral teológico-cristiana y estuviera hondamente influida por las interpretaciones tomistas de Aristóteles. Así pues, dos temas recurrentes solían ser la obediencia como virtud y deber, y el fundamento (divino) del derecho a gobernar. De ellos se desprende un tercero, a saber, el derecho de resistencia, que, en pocas palabras, trata de la puesta en duda de la validez de la ley[7] —aunque casi siempre se ejercía con las armas y entraba en juego ante la disputa por el mandato sobre cuáles cosas creer y cuáles no—. Por esos años, aunque en un sentido muy distinto al de hoy, se pensaba que el poder emanaba del pueblo y así mismo que este “debe su obediencia a la autoridad y a las leyes que emanan de la sociedad. Pero es una obligación sólo en principio”[8]. Vamos, no existían ni la soberanía (como la conocemos) ni el Estado de derecho[9].

Fuente: Milenio
Lo fundamental es que, incluso entonces, la obediencia era un problema porque estaba claro un margen para la desobediencia. Si el gobernado puede cuestionar su obligación de acatar el mandato del gobernante, este último puede hacerse la misma pregunta, pero en sentido inverso. Esto es, si los súbditos podían tildar de tirano a un gobernante que, según determinadas concepciones del bien y del mal, fuese ilegítimo y este, a su vez, podía faltar a su palabra; si los primeros, mediante la rebelión, pueden ir en una dirección y el segundo, mediante el engaño, puede ir en la otra ¿qué los vincula?, ¿por qué no hay pueblo sin príncipe, ni príncipe sin pueblo? Hay un abanico de estrategias, de problemas, de encuentros y desencuentros que es menester indagar y experimentar.
Como puede verse, lo que el florentino dijo y no se había dicho antes encuentra su condición de posibilidad en la separación entre la política y la moral. En la antigüedad occidental se insistió de manera constante y sonante que hacer el bien no era un medio sino un fin. Diría Cicerón en De las leyes, solo por mencionar a alguien, que nadie debería aspirar a ser virtuoso solo por los beneficios que vienen emparejados a ser percibido como tal o por miedo al castigo de hacer el mal. Sin embargo —permítanme especular— está claro entre las consideraciones maquiavélicas que el arte de gobernar y la búsqueda de la virtud son cosas muy diferentes, toda vez que la relación entre gobernante y gobernados es distinta de aquella entre estos últimos. El modo en el que ejerce el poder un príncipe es singular; tanto en el capítulo que estamos comentando como aquel donde se contraponen las ventajas de ser temido o amado, ser y parecer virtuoso desaparecen como alternativas. Ambos se tornan medios más o menos útiles, según qué fines. Recordar: el autor del que estamos hablando es amoral, no inmoral. Así, la eficacia del poder se desliga del bien, pero también del mal ¿qué es lo que se la da, entonces? Esa es una pregunta que sigue abierta y no me atrevo a intentar contestar.
En fin, el valor Maquiavelo para el presente —yo diría—, consiste en la plétora de interrogantes que sigue despertando. Y, ¿cómo no?, en esas frases cuya pronunciación hace entumecer la quijada. Su trabajo no desentierra los secretos de la victoria, poco enseña, en comparación a sus otras lecciones, a tomar ventaja. El florentino era un navegante. Si lo seguimos, no queda más remedio que sortear los meandros de problemas sin solución definitiva e interrogar más allá de donde es lícito. Por ese motivo, sus textos son oportunos ante el hastío de la cursilería pues, pese a que de la moral teológico-cristiana del medievo ya solo quede polvo y sea innegable que la moral también se usa políticamente, la monserga parece no acabar. Todos los libros de Maquiavelo siguen siendo desafiantes, o mejor, siempre se puede encontrar el modo de hacer desafiantes sus ideas; los anaqueles no las van a terminar de domesticar jamás.
Claramente, El príncipe es mucho más que un recetario. He mencionado un par de interrogantes que me parecen ineludibles frente a dos célebres y puntiagudos consejos de aquellas líneas porque pienso que la duda malintencionada se antepone a la crudeza de la afirmación. Cada día escucho en el fondo de mi café un cuchicheo que exclama “¡hay que cuestionarlo todo!”. Razonable, pero, a veces, uno se queda esperando. Para mí, increpar, controvertir, declamar; compadecer, enternecer, expresar, no va a detener por sí mismo a los gobernantes del tupé absurdo o la motosierra en mano. Digo que a la ya manida interrogante por la subversión del poder hay que devolverle el reverso de la moneda: la pregunta por la eficacia de aquel ¿cómo puede continuar ante el escepticismo y la resistencia? He ahí Maquiavelo.
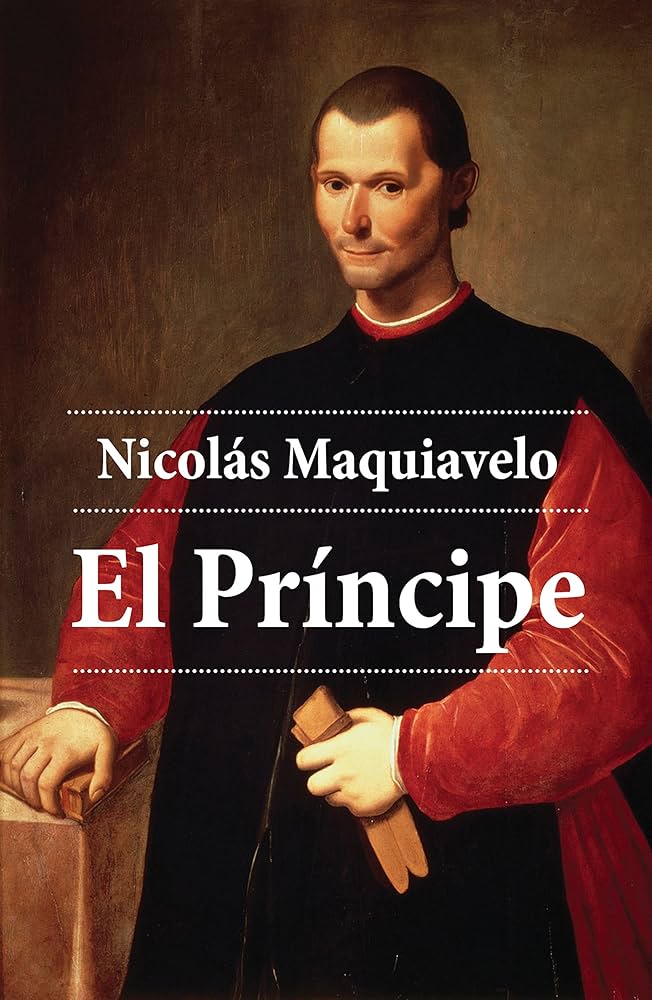
Fuente: Amazon
[1] Althusser, Louis, Maquiavelo y nosotros, 2004, pp. 43-44.
[2] Ibídem, p. 44.
[3] Ibídem, p.67.
[4] Maquiavelo, Nicolás, El Príncipe, 2012, p. 68.
[5] Ibídem, p. 125.
[6] Ibídem, p. 126.
[7] Patiño Gutiérrez, Carlos, La validez del derecho en la escolástica. Desobediencia, iusnaturalismo y libre albedrío en Francisco Suárez, 2017, p. 73.
[8] Ibídem, p. 76.
[9] Tanto la soberanía como el Estado de derecho pusieron fin al derecho de resistencia en la medida que son dos principios (antinómicos, de hecho) que colocan al Estado y sus instituciones como instancias supremas que monopolizan la producción del derecho y la violencia legítima, lo cual quedaría en duda o podría hacerse relativo frente a un derecho de resistencia. El tema es amplio, pero acudo a la definición de los primeros, que son, respectivamente, el poder exclusivo, supremo e indefinido del Estado y el principio según el cual toda acción política debe hacerse dentro del cauce de la ley. Un derecho de resistencia rompería el monopolio de la violencia legítima, quitándole la supremacía a la soberanía y también sería ilegal en cuanto recurre a las armas al margen del derecho de guerra —que es exclusivo del Estado, o no es. Se llama ius belli—, quebrantando el Estado de derecho. Por eso el derecho de resistencia dejó de existir en la modernidad. Incluso podría decirse que tanto los Estados absolutistas como los Estados modernos pudieron surgir en cuanto se le puso un punto final.
Referencias
- Althusser, Louis, Maquiavelo y nosotros, 1a edición, Akal, España, 2004.
- Maquiavelo, Nicolás, El Príncipe, 1a edición, Akal, España, 2012.
- Patiño Gutiérrez, Carlos, La validez del derecho en la escolástica. Desobediencia, iusnaturalismo y libre albedrío en Francisco Suárez, 1a edición, IIJ-UNAM, México, 2017.


