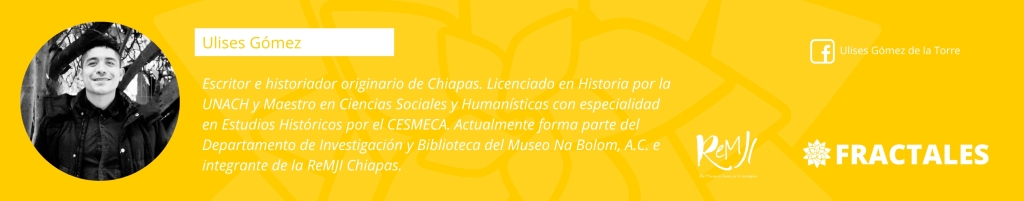Por: Ulises Gómez
Tzimol. Un pueblito entre las montañas
Con más de 100 años de historia, Tzimol es antiguo pueblo panelero ubicado en el afluente del río San Vicente; río nacido de un enorme manantial situado en la creta calcárea al pie de un monte escarpado que en su trayecto forman las cascadas El Chiflón y Las Tres Tzimoleras. Fisiográficamente el municipio forma parte de la Meseta Comiteca Tojolabal y abarca parte de las Montañas de Oriente, la Sierra, las Terrazas de Los Altos, la Altiplanicie y la Depresión Central de Chiapas; con esta última, separada por un abrupto desnivel de 600 metros. Sus tierras colindan con Socoltenango, Comitán, La Trinitaria y Las Margaritas. La altura del relieve cambia entre los 600 y 1 600 msnm. Su clima es variado pero mayormente semicálido húmedo con lluvias abundantes en verano. Su sistema de topoformas incluye mesetas con cañadas y escalonadas con lomeríos, así como sierra alta y valles de laderas tendidas.[1]

El municipio forma parte de la cuenca del Grijalva-La Concordia, de donde se desprende la microcuenca del río San Vicente. La conservación de la biodiversidad combina cañaverales, pastizales y palmares en las tierras bajas, y bosques de coníferas, mesófilo de montaña y de encino en la parte alta. Viven entre su geografía animales endémicos que incluyen insectos, arácnidos, mariposas, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.[2] Desde tiempos inmemoriales, aquí se formó un ancho valle que antiguamente estaba lleno de sabinos. Gracias a la buena irrigación, muchos de estos sabinos, que hoy se pueden observar a la orilla de los canales, fueron suplantados paulatinamente por cañaverales.[3]
Tzimol tiene una extensión territorial de 375. 88 km2; ocupando el 0.49% de la superficie del estado. Según el Censo de Población y Vivienda, para 2010 contaba con más de 14 000 habitantes distribuidos en 14 localidades; siendo la cabecera y el ejido La Mesilla los principales centros poblacionales. Luego de la desaparición de varias lenguas indígenas durante la época colonial, el tojolabal se convirtió en la lengua más preponderante del área. Desde el siglo XVIII y XIX este grupo étnico sufrió el despojo de sus tierras comunales, convirtiéndose en peones acasillados de las fincas que se fundaron alrededor de Comitán. Durante el siglo XX se fueron sumando a éste tejido otros grupos lingüísticos, como tsotsiles, tseltales y kanjobales. Pese a esto, en la actualidad el rostro de Tzimol es mayormente mestizo. En 1990, contaba con 9, 845 habitantes; de este porcentaje solo el 0.75% hablaba alguna de estas lenguas.[4]
La región y su principal centro comercial, Comitán, ocupan una posición estratégica por encontrarse en la confluencia de la Depresión Central, Los Altos de Chiapas y la Selva Lacandona. Históricamente las actividades económicas giran alrededor de la fabricación de panela, aguardiente y petates. Lugar de agricultores, comerciantes, arrieros, paneleros y cañeros. Sus hombres dedicados a la caña de azúcar y sus mujeres al tejido de la palma. Si bien el cultivo de la caña de azúcar está presente en todo el municipio, es el ejido La Mesilla la que destina su materia prima exclusivamente para la producción azucarera del Ingenio Pujiltic. A diferencia de la cabecera, donde actualmente los cañaverales son destinados para la producción local de panela y aguardiente.[5]
De ranchería a pueblo cañero
La historia de Tzimol es la de una milpería comunal que se convirtió en una gran ranchería gracias al cultivo de caña de azúcar. Al estar ubicado cerca de la Depresión Central, durante la época colonial se fundaron a su alrededor importantes pueblos como Comitán, Escuitenango, Coapa y Aquespala. No son del todo claros los orígenes de Tzimol. Marcos Becerra arguye que Tzimol significa “perro viejo” y que sus habitantes son descendientes de los antiguos pobladores del desaparecido pueblo de Escuitenango; sin embargo, no hay pruebas contundentes y estas hipótesis siguen siendo discutidas entre los historiadores.[6]

Respecto a esto, el estudioso Óscar Barrera plantea dos hipótesis que parecen ser las más admisibles. La primera es que, dada la existencia de abundante agua, pudo el pueblo pudo haber surgido de una hacienda ganadera que usaba las tierras como potreros; de las muchas que se establecieron al sur de Comitán durante el siglo XVIII y que concentraron a cabiles y coxoh que sobrevivieron al impacto de las epidemias. Una segunda posibilidad es que haya sido una milpería o “reducción” ocupada en su mayoría por indígenas tojolabales. Según varios censos, en 1818 esta milpería contaba con 151 habitantes, en 1850 el número se duplicó a 350. Al parecer, después de la independencia, un grupo de tojolabales, laboríos y ladinos pobres que residían en Comitán, decidieron emigran a este lugar en busca de tierras. Tenemos registros que para 1854 existían en dichas tierras un molino harinero, ya que Mariano Argüello estaba interesado en adquirirlo. Igualmente en 1859 un molino llamado San Antonio Tzimol, propiedad de Eligio Gordillo, y un rancho, propiedad del cura de Comitán, Manuel Francisco Gordillo. En poco tiempo esta milpería pasó a convertirse en una ranchería que albergaba más de 600 personas que trabajaban en las fincas vecinas.[7]
Durante el siglo XIX, Tzimol siguió creciendo, tanto que en 1870 Manuel Francisco Gordillo solicitó facultades para bendecir la primera piedra de la capilla que se planeaba construir.[8] Todavía en 1885 algunos de sus habitantes se identificaban como indígenas. Sin embargo, el constante flujo migratorio que experimentó a finales del siglo XIX trajo a un considerable número de ladinos interesados en la explotación de la caña de azúcar y en menor medida del maíz y ganado.[9] Para entonces, ya contaba con aproximadamente 1 948 vecinos; la mayoría reconocidos como advenedizos que ocuparon tierras comunales de antiguos tojolabales. Según la historia oral, los “Gordillo”, “Guillen”, “Argüello” y “Pinto”, provenientes de Comitán, fueron de los que “fundaron” el pueblo. Justamente, el desplazamiento paulatino de los indígenas puede verse también con la sustitución de San Antonio por Santo Domingo, devoción ladina venida de Comitán, como principal santo patrono. De hecho, en 1895 un grupo de mujeres ladinas solicitaron al cura Manuel Cañaveral no suspender la construcción del templo que para inicios del siglo XX ya estaba concluido.[10]
Cuando en 1880 Manuel Solórzano fue nombrado comisario rural, la mayoría de las tierras de Tzimol aparecían en posesión mancomunadas.[11] Ese mismo año, los comuneros solicitaron a Herminio Solís, agrimensor del Departamento de Comitán, la división en parcelas individuales para protegerse de la avidez de los ladinos y aprovechar mejor el agua para los cañaverales.[12] Pese a que en 1891 y 1925 la población fue azotada por una peste de viruela, Tzimol siguió cuesta arriba y la presencia de ladinos y galeras fue cada vez más constante. [13] Este proceso fue favorecido por el fraccionamiento de terrenos que el gobierno realizó, beneficiando a particulares de Comitán, Socoltenango y Soyatitán, así como la oferta de aguas para irrigar que el pueblo ofrecía para la industria cañera y la proximidad con Comitán, importante mercado para la fabricación aguardentera.
Fue tal su dinamismo que en un par de décadas Tzimol se convirtió en el principal productor de la comarca con 100 hectáreas y 300 000 kg de caña molida al año. Junto a Socoltenango, Pinola y Soyatitán fueron los responsables de fabricar la mayor parte de la producción de panela en toda la región cañera. Después de la revolución mexicana, los principales productores de panela eran Aureliano Argüello, Asisclo Figueroa y Ernesto Figueroa; incluso Argüello llegó a ser presidente municipal en 1911 y 1922.[14]

Para entonces, Socoltenango y Pinola seguían elaborando panela para la producción aguardentera del mercado comiteco. Tzimol, por su parte, eligió incursionar en la industria azucarera. Para 1923 ya contaba con más de 75 hectáreas destinadas a la elaboración de azúcar; ese año su producción fue de 75 860 kg. Los principales azucareros eran Abel Rivera, Asisclo Figueroa, Isidro Gordillo, Aureliano Arguello, Vicente Morales, Melitón Guillen, Melecio Hernández, Celso Gómez, Mariano Santiago, Fráncico Moreno, Damián y Pablo Pérez, Lorenzo y Zacarías López, Ernesto, Ramón y Jesús Figueroa, entre otros; todos originarios de Tzimol, a excepción de Rivera. [15]
De panela, petates y aguardiente
Caminando entre las calles del barrio de Santa Cruz llegamos al punto de una gran avenida, donde la presencia de galeras se vuelve más continua, unas tras otra. Pareciera un pequeño lago de trapiches enclavado entre montañas y cañaverales. Después de visitar la galera de don Humberto Gordillo, compuesta principalmente por trapiche, el horno y los instrumentos necesarios para la producción panelera, nos invita a conocer un pequeño paraíso: un enorme sabino, al lado de los cañaverales y de un canal donde nadan peces y renacuajos. La historia de don Humberto es muy parecida a la de muchos tzimoleros: sus abuelos llegaron de algún pueblo vecino en busca de tierras para cultivar caña de azúcar. Muchos siguieron la tradición de la panela, otros se fueron por el aguardiente (como la familia de don Augusto Guillen) y en otras (como la de Aureliano Argüello) solo quedaron los recuerdos de éste mundo de caña donde sus ancestros construyeron parte de su historia.[16]

La economía panelera fue en decadencia por muchos factores: la demanda de azúcar y el desplome en el consumo de aguardiente, gracias al debilitamiento del sistema de fincas y la entrada de nuevas bebidas. Todavía hacia 1970, en cifras redondas, 500 familias cultivaban en 80 hectáreas caña de azúcar que era molida en pequeños trapiches movidos por bueyes y mulas, y en algunos más grandes de impulsión mediante norias. La melaza hervida en grandes pailas con lumbre abierta de leña se transportaba como «panela» a Comitán (a falta de carretera, a mula). Eran los arrieros los encargados de llevar la panela de un lado a otro; otro oficio que fue desapareciendo desde finales del siglo XX, al igual que los yunqueros de Socoltenango y los burriteros de Acala. Estos puntos los unían comercialmente con los pueblos de la misma región que históricamente también producían panela para abastecer la producción aguardentera de San Cristóbal y Comitán.[17]
Además de la vida panelera, y en menor medida el comercio aguardentero, otra de las actividades más importantes era la elaboración de petates con palma. Principalmente las mujeres se dedicaban a este arte. En cierta temporada subían a las tierras altas de Chentik en busca de la “palma de tejer” para bajarlas al pueblo en mulas o caballos. La hechura del petate comenzaba poniendo a secar la palma al sol durante varios días para después con un machete quitarles las “patitas”; con estas orillas que resultaban se elaboraban las escobas. Ya cortada la palma se juntaban “manojos” para unirlos y entrelazarlos y así poco a poco formar el petate. Estos se vendían principalmente en las fiestas patronales del señor del Pozo, en Venustiano Carranza, y la virgen de Candelaria, en Socoltenango. Muchos tzimoleros bajaban o subían cotidianamente a vender sus mercancías (panela, aguardiente, maíz, frijol, petates y escobas) a otros pueblos, trayendo consigo de vuelta otros productos básicos; cuando bajaban a La Concordia traían sal colorada o pescados. Actualmente son contadas las mujeres que sobreviven en esta actividad.[18]
Desde su fundación, Tzimol tuvo un desarrollo fortuito que lo catapultó como un significativo pueblo enlazado dentro de un circuito comercial interregional. Gracias principalmente a su producción azucarera y panelera, éste y los pueblos vecinos enraizaron parte de su historia a la caña de azúcar. La llegada constante de ladinos y el desarrollo comercial de la caña hicieron que Tzimol se alejara de su pasado indígena. Con la construcción del Ingenio Pujiltic, la mayoría de los pueblos vecinos abandonaron la producción panelera para destinar toda su materia prima a la industria azucarera. Si bien, sobreviven dos trapiches en las inmediaciones de Pujiltic, en la década de 1960 existían más de 70 trapiches entre Pinola, Socoltenango y Soyatitán. De estos, fue Tzimol el único que conservó la producción artesanal de la panela; aún sobre el ejido La Mesilla, del mismo municipio, donde sus productores destinan toda la caña de azúcar a Pujiltic. Sobreviven aproximadamente unas 15 galeras en Tzimol. La venta de los atados sigue siendo una actividad importante para muchas familias, no solo por el poco ingreso que puede obtenerse de él, sino también por el significado emocional en la historia de cada una de estas.

[1] Secretaria de Hacienda, Región XIV Meseta Comita Tojolabal, Programa Regional de Desarrollo, [en línea], 31 jul. 2023.
[2] Argüello Figueroa, Aureliano, “Entre ríos montañas y cañaverales”, en ReMJI-CHIAPAS [virtual], 9 abril. 2022.
[3] Helbig, Carlos M., La cuenca superior del río Grijalva, 1964, p. 116
[4] Compendio de información geográfica municipal 2019, Tzimol, Chiapas, INEGI; Viqueira, Juan Pedro, “Chiapas y sus regiones”, 2004, pp. 25-28 y 34.
[5] Gómez Vázquez, Ulises Antonio, “Entre cenizas y cañaverales”, 2022, pp.1-11.
[6] Becerra, Marcos E., Nombres geográficos indígenas, 1985, pp.126 y 258. Casualmente Escuitenango viene de la voz náhuatl que significa “lugar fortificado de los perros”. Para mayor información sobre este pueblo desaparecido, ver Martinez Gonzáles Alma Rosa, “La desaparición del pueblo coxoh de Escuitenango, Chiapas. Siglos XVI-XIX”, Revista de Historia, Universidad Nacional de Costa Rica, núm. 85, 2022, https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/download/16453/23836/
[7] Barrera Aguilar, Oscar Javier, Las Terrazas de Los Altos, 2019, pp. 455-461; Ruz, Mario Humberto, Savia indígena, floración ladina, 1992, pp. 139, 312-316.
[8] AHDSC, C. 2302, Exp.1, Carta de Manuel Francisco Gordillo al bachiller Juan Facundo Bonifaz en la que solicita facultad para erigir la primera piedra que se construirá en la ranchería Tzimol. Se anexa memorial dirigida al provisor en el que se solicita dicha facultad. Comitán, 1 de marzo de 1870.
[9] Barrera Aguilar, Oscar Javier, Las Terrazas… op. cit., p. 457.
[10] AHDSC, C.2308, Exp.1, Petición de la Asociación de las Hijas de María al gobernador de la mitra para que no se suspenda la construcción del templo de Tzimol. Tzimol, 21 de noviembre de 1895.
[11] AHDSC, C. 2743, Exp. 5, Exposición de Manuel Solórzano en la que informa que ha sido nombrado comisario rural de la ranchería de Tzimol y promete dejar a salvo las leyes divinas y eclesiásticas. Año de 1880.
[12] Barrera Aguilar, Oscar Javier, Las Terrazas… op. cit., pp. 458-459.
[13] AHDSC, C.2690, Exp. 8, Carta de José Manuel Cañaveral al provisor Juan Facundo Bonifaz. Comitán, 27 de noviembre de 1891
[14] AHDSC, C.2309, Exp.5, Oficio presentado por el agente municipal, Aureliano Arguello, y los ciudadanos J. Amado Pérez y Manuel J. Camacho, en el que informan las medidas, el estado y el valor del templo, Tzimol, 22 de noviembre de 1922.
[15] Barrera Aguilar, Oscar Javier, Las Terrazas… op. cit., pp. 459-461.
[16] Entrevista, Humberto Gordillo Rosas, originario de Tzimol, 70 años, 2022; Entrevista, Aureliano Argüello Figueroa, originario de Tzimol, 32 años, 2022.
[17] Helbig, Carlos M., La cuenca superior del río Grijalva, 1964, p. 116
[18] Entrevista, Mercedes Pérez López, originaria de Tzimol, 51 años, 2023.
Lista de referencias
Arguello Figueroa, Aureliano, “Entre río, montañas y cañaverales: la conservación de la biodiversidad en la micro cuenca del Río San Vicente, Tzimol”, [en línea], en Ciclo de conferencias sobre las Terrazas de Los Altos de Chiapas, ReMJI-Chiapas, 9 de agosto de 2022, https://www.facebook.com/remjichiapas/videos/entre-r%C3%ADos-monta%C3%B1as-y-ca%C3%B1averales-la-conservaci%C3%B3n-de-la-biodiversidad-en-la-micr/500850941518186
Barrera Aguilera, Óscar Javier, Las Terrazas de Los Altos: lengua, tierra y población en la Depresión Central de Chiapas, 1775-1930, CIMSUR-UNAM-CONECULTA, México, 2019.
Becerra, Marcos E., Nombres Geográficos indígenas del Estado de Chiapas, INI, México, 1985.
Gómez Vázquez, Ulises Antonio, “Entre cenizas y cañaverales. Un acercamiento histórico y etnográfico a la zona cañera del Ingenio Pujiltic, Chiapas”, [en línea], en Remji-Investigacion, N°4, Vol. 1, Colección MMXXII, 2022, https://drive.google.com/file/d/1ib10NLqq5HAdM3olGaluVNblAIm_HG3D/view
Helbig, Karl M., La cuenca superior del Río Grijalva. En estudio regional de Chiapas, sureste de México, Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1964.
Ruz, Mario Humberto, Savia india, floración ladina. Apuntes para una historia de las fincas comitecas (siglos XVIII y XIX), CONACULTA, México, 1992.
Viqueira, Juan Pedro, “Chiapas y sus regiones”, en Viqueira Juan Pedro y Mario Humberto Ruz (editores), Chiapas. Los rumbos de otra Historia, UNAM-CIESAS, 2004.
Secretaria de Hacienda, Región XIV Meseta Comita Tojolabal, Programa Regional de Desarrollo, [en línea], consultado en: www.haciendachiapas.gob.mx, 31 jul. 2023.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Compendio de información geográfica municipal 2010, [en línea], consultado en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/07/07104.pdf, 31 jul. 2023